Ciudad de México.- Las mujeres periodistas quienes ejercen en territorios de necropolítica en México debieron desarrollar estrategias de resistencia que les permitan vivir y trabajar en condiciones de extrema violencia para hacer valer la libertad de expresión con cada una de sus publicaciones y con ello logran romper las zonas del silencio que mandatan censura, estas cronistas contemporáneas quebrantan el acomodamiento de una cultura machista, narca y violenta.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y de acuerdo con la Clasificación Mundial 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupó el lugar 127 de 180 y con una situación “difícil” para la libertad de prensa.
Para este año, en la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, México cayó tres lugares y ocupa el escaño 124. El informe advierte que por primera vez la libertad de prensa se vuelve “difícil” a escala mundial. Alertan sobre el deterioro global que sufre este derecho humano.
De acuerdo con el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), colocó a México en el cuarto lugar más violento en el mundo solo por debajo de Palestina, Myanmar y Siria, con un índice “extremo y consistentemente preocupante”.
El Índice de Conflictos 2024, también señaló a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo, sostuvo que el gobierno mexicano tiene “el poder pero no el control” de todo el territorio.
Además, Human Right Watch en 2023 advirtió que desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2006, los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento, no obstatante la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables.
En este escenario mexicano, ser mujer y periodista duplica riesgos, ellas al romper el mandato de silencio alteran el sistema de la necropolítica que perfila mujeres silenciadas, sumisas y fuera del ámbito público. Su presencia no solo incomoda, sino que altera el status quo, es decir, contrastan las condiciones y generan cambios.
Aunado a los delitos contra la libertad de expresión, México también presenta una crisis de violencia feminicida. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indicó que en los últimos cinco años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se informó que hubo 18 mil 469 asesinatos de mujeres en todo el país.
Cabe señalar que el OCNF, es un organismo referente que visibiliza la violencia contra las mujeres desde 2007, vigila, monitorea y sistematiza información sobre la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas, brinda acompañamiento jurídico a familiares de víctimas, documenta casos e incide en la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En suma, delitos en razón de género, contra la libertad de expresión, la inseguridad generada por una guerra interna liderada por bandas del narcotráfico, México presenta un escenario público más que demoledor, por lo que a las mujeres periodistas las deja en sobreexposición, no obstante, son ellas quienes han demostrado aportar al periodismo la voz de las víctimas.
Ellas se han vuelto cronistas de su propia realidad en territorios de necropolítica y lo han hecho desde un periodismo de paz, alejadas de los grandes consorcios de comunicación, así, en estas condiciones, ellas logran un giro discursivo a las narrativas.
Es importante señalar que los territorios operados por el Capitalismo Gore, hace referencia a los territorios donde se convive con el “derramamiento de sangre explícito, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento” (Sayak Valencia).
No sobra decir que en este necroempoderamiento, es “el poder que se reconfigura desde prácticas distópicas como el asesinato y la tortura para hacerse con el poder y obtener a través de este enriquecimiento ilícito y autoafirmación perversa” (Sayak Valencia).
México arrastra esta situación desde hace décadas y la violencia contra mujeres periodistas no es un tema nuevo, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC) desde el 2005 ha documentado la situación. En su cuarta publicación del 2022, Dejar todo, analizó el desplazamiento forzado en la vida de mujeres periodistas y lo poco que han realizado los gobiernos en materia de atención, prevención y protección.
En Dejar todo, CIMAC registró 21 casos de periodistas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno, sin ninguna garantía para su retorno seguro ni políticas públicas para retomar sus proyectos periodísticos, lo que reflejaba el fracaso de la estrategia de protección del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El registro incluyó 251 casos de violencia contra mujeres periodistas solo en el 2020, donde se contabilizaron 19 feminicidios, 9 periodistas desaparecidas y 10 en condición de desplazamiento forzado.
Lo que permitió determinar que en México cada 34 horas una comunicadora sufre un tipo de violencia por levantar su voz y ser una defensora del derecho a informar.
Transcurrido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su discurso estigmatizador contra la prensa mexicana el cual provocó una reacción en cadena que fue interpretada como permiso para violentar perioristas. CIMAC publicó “Palabras impunes”, donde visibilizó cómo durante la gestión de AMLO no solo persistió sino que aumentó la violencia contra el gremio periodístico en 200%, solo en sus primeros tres años de gestión en comparativa con su antecesor.
Durante el sexenio de López Obrador, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, 36 periodistas fueron asesinados. En ese mismo periodo, mataron a cinco mujeres periodistas: Norma Sarabia Garduza (2019), María Elena Ferral Hernández (2020), Lourdes Maldonado López (2022), Yesenia Aurora Mollinedo Falconi (2022) y Sheila Johana García Olivera (2022).
Cabe señalar que Lourdes Maldonado buscó directamente al presidente López Obrador en su conferencia Mañanera, frente a frente le pidió protección y le compartió su caso públicamente, pero el 19 de enero del 2019 fue asesinada.
Ante este escenario público nacional y mundial, la pregunta que se extiende es ¿Qué sucede con las mujeres periodistas quienes no pueden desplazarse? Ellas quienes ejercen el periodismo en territorios de necropolítica y capitalismo gore, en un país feminicida y «zonas calientes» como se le conoce en el habla popular, cómo resisten y ejercen el periodismo ante la ausencia del Estado mexicano.
Cimacnoticias se dio a la tarea de viajar a tres entidades consideradas como tierra caliente, lugares operados bajo el capitalismo gore y la necropolítica para entrevistar a mujeres periodistas residentes para conocer de viva voz cuáles son sus resistencias para mantener viva su profesión.
Parte de los hallazgos revelaron que sus resistencias se tejen a través de redes de periodistas, por lo que Cimacnoticias conformó una para la realización de esta investigación.

Tamaulipas, Michoacán y Guerrero

Durante el 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinó que tres estados en el país se habían convertido en zonas de silencio absoluto para la prensa: de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.
Durante la emisión de ese comunicado de la SIP, el 19 de abril del 2022, detalló que 10 periodistas habían sido asesinados en México. Todos en zonas de la provincia mexicana, la mayoría con antecedentes de amenazas y solicitudes de protección. Aunado a estos datos, Artículo 19 contabilizó mil 945 ataques a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos a periodistas y dos desapariciones. Y de diciembre de 2018 a 2021, desde la Presidencia, los ataques a periodistas aumentaron 85%.
En el informe El fenómeno de las zonas silenciadas. Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Tamaulipas fue mencionado como un caso emblemático por ser uno de los lugares en padecer esta violencia respecto al efecto silenciador y de autocensura que producen los ataques del crimen organizado contra la prensa; es decir, entidad mexicana determinada como “zona silenciada”.
Tamaulipas
CAMELIA MUÑOZ
Entre el miedo y la valentía, periodistas de Tamaulipas narran violencia y corrupción. Crecieron en contexto de inseguridad y corrupción.
Es martes 11 de marzo del 2025, son las 10 de la noche, la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ve disminuir su escasa actividad en el día. A esa hora, por la calle Colón, se observan algunas mujeres que ejercen la prostitución y algunos hombres convierten cajas de cartón en camas y se cubren con desgastadas cobijas. Todo esto a un costado de lo que es el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se considera parte de la zona roja en la ciudad.
En cuadras a la redonda se observa una situación similar con la presencia de indigentes que se han apropiado de esos lugares, los cuales por la mañana lucen ordenados: el cartón doblado y acomodado para ser usado por las noches.
A partir de las cuatro o cinco de la tarde no hay restaurantes abiertos en esta zona donde se ubica el Palacio de Gobierno, pero hacia el norte sí existe mayor actividad nocturna con la operación de antros porque en esa zona vive la clase política y económicamente mejor posicionada.
A las 5:30 de la mañana del miércoles 12 de marzo en Ciudad Victoria, hay un silencio que se rompe con apenas algún canto de las aves que despiertan. Se ve circular algún vehículo y casi después de media hora circula otro. Alrededor de las siete de la mañana empieza a verse más actividad en el primer cuadro donde existen varias viviendas abandonadas y pequeñas fondas de comida que dejaron de operar hace tiempo, pero aún aparecen en las plataformas de mapas y turismo. Como si el tiempo se hubiera detenido.
Una vendedora de una tienda de conveniencia dice que la gente quiere borrar de la memoria lo que han vivido. Incluso evade mencionar por violencia e inseguridad lo que la motivó alejarse del lugar donde vivía con su hermano, a quien asesinaron en el 2006, y su madre quien murió años después.
“Mucha gente se vino acá de lugares como Reynosa, Matamoros o Mante; otras que pudieron mejor corrieron a Estados Unidos. Yo no tengo visa”, dice mientras acomoda producto en el mostrador.
Una gasolinera ubicada en el cruce de Nicolás Bravo y Juna B. Tijerina parece resumir lo que han vivido por años varios municipios de Tamaulipas: luce abandonada y deteriorada; aún se observan las bombas (surtidores de gasolina) de Pemex sin mangueras tras varios saqueos de la delincuencia y ahora suele usarse como estacionamiento. La gente dice que así quedó desde hace más de una década que dejó de operar.
Ciudad Victoria está a más de 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, pero muy cerca de donde nacieron los carteles delictivos que se apoderaron de estados del noreste e hicieron de Tamaulipas su cuna y de operar el tráfico de drogas ampliaron sus actividades al de tráfico de personas y a exigir derecho de piso para permitir la actividad de distintos negocios, además del secuestro y la desaparición forzada.
Tamaulipas es una entidad situada en el noreste del país, colinda al sur con Veracruz y San Luis Potosí, al oeste con Nuevo León y en el oriente tiene costas en el Golfo de México. Posee una de extensa línea fronteriza con Estados Unidos al compartir 370 kilómetros, donde tres de sus principales ciudades Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo miran de frente a Texas.
Su ubicación ha favorecido el tránsito migratorio sin documentos de etancia legal hacia los Estados Unidos y esto ha generado que la entidad sea disputada por diversos grupos delincuenciales en las últimas dos décadas.
Aunque ha perdido terreno, el Cartel del Golfo, el cual ya no existe sin rupturas internas, continúa con presencia en la entidad desde 1984. Osiel Cárdenas Guillén, fue el operador de esa empresa delictiva, incorporó elementos de las Fuerzas Especiales de México y consolidó otro grupo llamado “los zetas”, uno de los brazos más sanguinarios que ha conocido el país.
Actualmente hay facciones de diversos grupos delictivos que operan en todo Tamaulipas: los Ciclones, los Escorpiones, los Metros, Cartel del Golfo Panteras, Cartel del Golfo Rojos, Zetas vieja escuela, facción aliada a células del CJNG y Cártel del Noreste. Estos grupos usan su control de la frontera para traficar drogas, armas y migrantes, entre otras empresas criminales.
La gente sigue sin referirse a ellos por su nombre y prefiere poner apodos que se han hecho populares: “los de la última letra”, “aquellos que ahora Trump llama Golfo de América (Los del Golfo), “los mañosos”. Aún se percibe temor y dolor entre la población al mencionarlos.
Las mujeres periodistas de Tamaulipas sí le ponen nombre, porque ellas crecieron y trabajan bajo el clima de la violencia y la inseguridad que ha caracterizado al estado. Vieron la evolución de los grupos delictivos, cuya operación ha estado relacionada con actos de corrupción y naturalmente ligada a políticos y personajes reconocidos en la entidad.
En Zonas Silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalaron que durante los últimos 15 años tres gobiernos de Tamaulipas han enfrentado la violencia por la guerra contra el narcotráfico y “durante este tiempo los medios de comunicación se han mantenido en la mira de los grupos delictivos”.
Asimismo mencionan que en ese contexto se registra una situación estructural de violencia, impunidad y autocensura en la prensa del estado. De acuerdo con la Feadle de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2000 y 2015 un total de 13 periodistas fueron asesinados en Tamaulipas lo que ubica a ese estado entre las regiones más violentas para ejercer el periodismo.
Artículo 19, informó que Tamaulipas “fue donde se registraron los primeros asesinatos de periodistas que informaban sobre hechos de violencia en México.
Tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia se recrudeció en Tamaulipas, comenzaron disputas entre dos cárteles de la droga rivales, según información del Colegio de México, La guerra por Tamaulipas, señalaron que sin consultar la Cártel del Golfo, los Zetas forjaron una alianza con el Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva para combatir al Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada, esto desencadenó eventos fatídicos contra la población y generó que la sociedad se aisalara en sus casas y hasta tuvieran toque de queda para no salir por las noches.
Para el 2010, el candidato al gobierno del estado por el Partido de la Revolución Institucional y coalición “Todos Tamaulipas”, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en un tramo carretero a seis días de las elecciones cuando se dirigía a un cierre de campaña. Con este magnicidio se sabía que nadie estaba a salvo en la entidad. Tiempo después se supo que había sido un dirigente del Cártel del Golfo quien había mando a realizar este asesinato.
Fue su partido político el que designó a su hermano, Egidio Torre Cantú, como candidato sustituto a la gubernatura de Tamaulipas, quien ganó las elecciones para el periodo 2011-2016. Ya siendo gobernador, nombró a una de las calles de la entidad como: Juan N. Guerra, quien era un narcotraficante fundador del Cártel del Golfo.
Tamaulipas también es recordada por la Masacre de San Fernando, cometida por integrantes del Cártel de los Zetas en agosto del 2010 en el ejido el El Huizachal. Las víctimas fueron 14 mujeres y 58 hombres, en total 72 migrantes de diversos orígenes, quienes en su tránsito migratorio sin documentos de estancia legal por México para llegar a Estados Unidos, fueron secuestrados por el grupo delictivo quienes los llevaron a un rancho y al negarse a delinquir para éstos, fueron asesinados de forma extremadamente violenta.
Este hecho es uno de los capítulos más dolorosos en la historia reciente de México. La Masacre se mantiene en la impunidad.
Reportear en este contexto
Martha Olivia López Medellín, empezó en el periodismo a los 17 años de edad en su natal Matamoros. El periódico El popular, un vespertino de mucho impacto en la zona fronteriza, fue el primero en publicar sus notas en 1986 y para ello debió dejar sus estudios en Ciudad Mante y regresar a su ciudad de origen.
A casi cuatro décadas de ser periodista dirige su medio independiente Enun2x3, tiene una consultoría y es docente. Fue desplazada por amenazas del crimen organizado y al regresar a Tamaulipas, asediada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
María Guadalupe Jaramillo Alanís, cuenta con 30 años como periodista. Empezó cubriendo la sección de cultura con una columna que se llamaba Prosenio y escribía en lo que ella llama “medios marginales”, que son pequeñas publicaciones alternativas elaboradas por quienes no eran contratados por medios tradicionales por su postura crítica. Actualmente conduce espacios en la Red Estatal de Radio y administra varias páginas digitales como Razones Palabras y Mi Trinchera Vietnamita. Fue perseguida en el gobierno de Egidio Torre Cantú y también por García Cabeza de Vaca por su crítica constante y peculiar estilo para cubrir necesidades sociales.
Brenda Ramos, es una joven periodista de 32 años de edad que vive en Río Bravo. Empezó desde secundaria a ayudarle a su padre que colaboraba en la revista Multicosas y después creó su propio medio digital que se convirtió en columna y programa de radio, Tribuna Abierta, hasta que falleció hace tres años. Ella le ayudó a posicionarse en redes sociales hasta que en el 2021 empieza a laborar en otros sitios y cuyo trabajo le han generado amenazas de muerte.
En sus procesos de denuncia para visibilizar las amenazas y bloqueos informativos han pasado por violencia institucional, actos de corrupción y revictimización. Ninguna ha encontrado justicia ya que las investigaciones no registran avance y por consecuencia no hay detención de responsables.
Las tres se ubican en zonas donde el crimen organizado operó sin control y desde hace años se han reconocido actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, los cuales ellas han dado a conocer y las han puesto en peligro.
Crecer entre la violencia
Martha Olivia considera que ciertos niveles de violencia eran normales en la zona fronteriza donde nació y donde surgió en la década de 1980 el cártel de Matamoros, que luego se transformó en Del Golfo y Los Zetas, hoy cártel del Noreste.
“Una crece escuchando historias y viendo a personajes en hechos violentos, pero éstos eran entre esos personajes; siempre fueron ellos”, dice.

Recuerda que desde entonces la gente ya había establecido reglas no escritas y sabían que algo les pasaría si participaban en actividades delictivas o incluso hasta si no cumplían con préstamos intervenía uno de los cabecillas y fundador del cartel de Matamoros, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, quien la hacía de juez conciliador y la gente le tenía miedo. La organización criminal fue heredada a su sobrino Juan García Ábrego, quien se disputaba la dirigencia con Osiel Cárdenas Guillén, cuando ya se identificaba como el cártel del Golfo.
“Nepomuceno Guerra Cárdenas era como un juez sin título, un juez conciliador y cuando alguien no quería pagar una deuda ganadera o mercantil iba con Don Juan a decirle y éste llamaba sus pistoleros. Actuaba como autoridad moral en la ciudad y es algo que yo he escuchado toda mi vida”.
Entre lo que Martha Olivia veía y escuchaba por las calles, así como las anécdotas que le contaba su padre sobre pistoleros se generó la historia oral del narcotráfico y de la delincuencia organizada, a la que se sumaban lo corridos de grupos famosos como Los cadetes de Linares y Los Tigres del Norte, con lo que parecía que todo era normal para una joven de 17 años de edad que empezaba a trabajar en el periódico vespertino y dejó sus estudios universitarios truncos.
Sin embargo tres meses después de su ingreso al periódico, sucedió el homicidio de la jefa de información y del dueño del periódico y director general, Norma Alicia Moreno Figueroa, quien fue la primera mujer periodista asesinada en México, y Enrique Flores Torrijos.
“Es un hecho que me impactó y me marcó como periodista. Creo que fue uno de los hechos más impactantes que ha tenido el periodismo en Tamaulipas. Ella fue la primer mujer asesinada por su oficio”, señala.
Martha fue madre soltera muy joven y esto, junto con su pasión por el periodismo, la llevó a trabajar en el estado de México y Oaxaca y ocupó la jefatura de información en la oficina Regional de la agencia Notimex a los 22 años de edad.
Constantemente regresaba a su natal Matamoros y en el 2003 se instala en Ciudad Victoria donde trabaja en radio con temas ciudadanos, al darse cuente que los medios de comunicación estaban llenos de declaraciones de políticos o la élite empresarial, y los pobres aparecían cuando son detenidos al participar en un accidente, haber ingerido alcohol o cuando los matan, por lo que decidió salir a buscar historias en las comunidades y ejidos.
La trascendencia de sus contenidos le permitió que la nominaran para ocupar un espacio como consejera en el Instituto Electoral del estado, a propuesta de partidos de izquierda entre el 2007 al 2010, pero haber insistido en la transparencia y denunciar un fraude por 12 millones de pesos del entonces gobernador Eugenio Hernández Flores le costó que no la reeligieran como al resto de sus integrantes.
El Silencio Obligado
Ya para entonces en Tamaulipas surgía nuevos hechos de inseguridad por el fortalecimiento del crimen organizado y ataques a los medios de comunicación. Como consejera electoral Marta denunciaba lo que ocurría en contra de los periodistas y como el grupo criminal que azotó al noreste del país se “convirtieron en los jefes de redacción” en distintos medios.
“Para mí ha sido una vergüenza muy grande, que todavía la cargo, que nosotros no pudimos escribir una sola línea de la muerte de los 72 en San Fernando porque estábamos amenazados por los Zetas, que iban a las redacciones y nos esperaban a la hora que entrábamos o entraban a las redacciones del periódico y nos amenazaban. Yo lo que hacía era que en estos viajes al centro (del país) iba y denunciaba y les decía a mis compañeros periodistas en los foros que me podía colar: ¡está pasando esto en Tamaulipas y esto puede extenderse a más estados! Yo les daba la nota pero después no veía ningún compromiso”.
Al ver que no había una respuesta ni apoyo del gremio periodístico, Marta Olivia empieza a usar la plataforma de Twitter, hoy X, para hacer alertas de seguridad a los ciudadanos y para que en la Ciudad de México supieran lo que pasaba la población. Esto provocó que el grupo delictivo ingresara en septiembre del 2011 a su domicilio y la amenazaran para que dejara de hacer las publicaciones en redes sociales, de lo contrario la violarían junto con sus hijas. Decidió salirse del estado con sus propios recursos y así empezó su desplazamiento que duró casi seis años.
Marta Olivia trabajo en varios medios a la vez para mantenerse y a su familia, además que pudo graduarse en ese tiempo en la licenciatura en Comunicación y una maestría en Periodismo Político, que cursó en la Ciudad de México. Para su tesis y tras haber permanecido desplazada, quiso abordar el caso de Norma Alicia por lo que entrevistó a uno de los que fueron en ese entonces líderes de la Asociación de Periodistas para actualizar la información, porque ya habían pasado casi 30 años, pero días después a él lo citaron en un restaurante, le preguntaron sobre ella y le robaron la camioneta.
Para ella fue un mensaje muy claro de que a pesar de que transcurrieron tantos años la familia Guerra aún tenía mucho poder que impidió que se pudiera escribir sobre el caso de Norma Alicia Moreno Figueroa.
En el 2017 regresa a Tamaulipas, tras seis años desplazada, y reactiva su sitio electrónico Enun2x3 con temas de cultura y perfil bajo.
Sin embargo la situación en el estado empezaría de nueva cuenta a enturbiarse con la llegada a la gubernatura del primer gobierno de oposición, el panista Francisco García Cabeza de Vaca que en el 2005 fue contaba con señalamientos de ganar la presidencia municipal de Reynosa con el apoyo del cártel del Golfo y a un año de iniciado el gobierno la población estaba decepcionada del gobernador que disponía de todo un aparato de seguridad, al igual que muchos de sus funcionarios, mientras que la violencia se vivía en las calles.
En el 2020, durante la pandemia por covid, el mandatario solicita un préstamo de 4 mil 600 millones de pesos y Marta Olivia se da cuenta que solo mil 600 millones estaban destinados para el tema de salud y las compras fueron adjudicadas sin licitación, mientras que resurgían señalamientos contra el funcionario por delincuencia organizada y lavado de dinero por los cuales empezaría el proceso de desafuero.
Luego expuso la estructura delictiva de caza -recompensas diseñada por el entonces fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, y su grupo de apoyo que terminaba cobrándolas.
Ahí empezó el ataque hacia ella, su familia y su medio independiente, como el acoso a su hijo y colaborador, Angel Nakamura López, quien trabajaba en CNN como editor y fue despedido después de que hizo un comentario respecto a los actos de corrupción en el gobierno estatal. Uno de los jefes del medio de comunicación de Estados Unidos le confirmó que el motivo de su despido era lo que había pasado en Tamaulipas.
“Uno de esos casos de cazarecompensas fue el asesinato del periodista Carlos Domínguez en Nuevo Laredo y yo le dije a mi compañero conductor (Nakamura) que el fiscal se niega a rendir cuentas al Congreso del Estado; empiezo a leer la noticia y la única respuesta que me dijo mi colaborador Nakamura fue: ‘sí tiene algo que ir a rendir información, pues debe hacerla’. Eso fue lo único que dijo”.
La directora del medio independiente decidió interponer la queja contra el funcionario ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien la remitió al estado y donde hasta la fecha no hubo pronunciamiento. Olivia Lemus, quién presidía el organismo estatal, es reconocida como cercana a los gobernador panista.
En la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión también se presentó una denuncia contra el Fiscal General y el exgobernador, quien a su vez había amenazado con proceder legalmente contra la periodista por haber publicado que en sus propiedades se había localizado un centro de exterminio, y cuya información se la proporcionó un colectivo de familias de personas desaparecidas.
Como periodista de investigación ella empezó a indagar que el nombre del ejido que le habían dado a conocer, era el mismo que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba García Cabeza de Vaca. Su temor no solo era lo que escribió el exfuncionario en redes sociales, sino a la capacidad que tenía de cumplir la amenaza al estar prófugo y disponer de recursos materiales y económicos, apoyado en la corporación policiaca que integró: el Grupo Operativo Especial, los Gopes.
Violencia Institucional
Martha también padeció la violencia institucional en la FEADLE, donde estaban más preocupados por conocer la información que ella tenía contra Cabeza de Vaca y no por el caso de las amenazas.
Era un grupo de hombres que constantemente la interrogaban y al final la institución determinó el no ejercicio de la acción penal en abril del 2004, ocho meses después de que se interpuso la denuncia, pero jamás notificaron a la periodista para poder impugnar la resolución.
Varios meses después recibió el expediente de más de mil 500 fojas donde no existe ninguna audiencia o citatorio para que acudiera a declarar el exgobernador, el exfiscal general, así como Javier Coello Trejo, abogado del exmandatario, y Max Cortázar que era su vocero.
“Todo el expediente está lleno de mis notas. Nada más necesita una revisarlo y darse cuenta que pareciera que la imputada soy yo, que la denunciada soy yo y que están buscando argumentos y recuperaron toda mi información: cada nota que hice de Cabeza de Vaca, cada tuit me lo monitorearon y no vi nada nada en contra de ellos”.
Ella acudió el 5 de septiembre a Palacio Nacional donde se realizaba “La mañanera”, la rueda de prensa del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Ahí denunció lo ocurrido al considerar que la FEADLE “es un sistema que no protege a los periodistas y no les importan”.
Desde hace 3 años está adherida el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, quien le proporcionó diversas medidas de seguridad, las cuales resultan incómodas pero sabe que son necesarias porque el exmandatario aún se encuentra prófugo y en varios momentos ha observado que, cuando sale a alguna cobertura, en la carretera la alcanzaba una patrulla de la Policía Estatal o la siguen a distancia.
La seguridad con escoltas de la que dispone también ha afectado su vida personal y la gente se aleja de ella, porque no le gusta ver a policías cerca que la están cuidando.
“No es agradable vivir así, pero para mis hijos es terrorífico que no los tenga. Las instituciones no han hecho nada para prevenir delitos o acciones amenazas contra periodistas aquí en Tamaulipas. Yo voy a estar tranquila hasta que hagan pagar a este señor que tiene órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República tiene carpetas ¿porqué no actúan y nos ponen en fragilidad y en vulnerabilidad a todos los que fuimos amenazados por él? y hablo de comerciantes, empresarios políticos, o sea la ciudadanía y periodistas?, cuestionó.
Martha Olivia ha sido consistente en su compromiso con la libertad de expresión a pesar del riesgo que ha conllevado hacia su vida y familia. Ha denunciado públicamente a todo el sistema de corrupción que no protege a las y los periodistas. Afirma que su mayor apoyo han sido sus compañeros del gremio. Sigue luchando para que el Estado mexicano no deje impunes los delitos contra el gremio periodístico. Sigue en el ejercicio del periodismo todos los días en Tamaulipas.
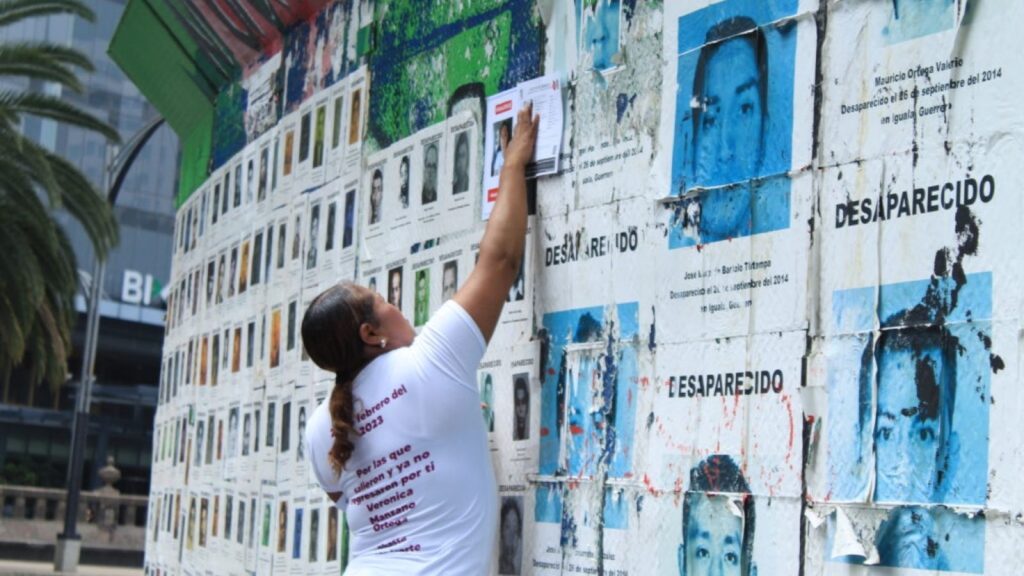
Bloqueos, golpes y amenazas
María Guadalupe Jaramillo Alanís recuerda que desde sus inicios había un bloqueo informativo contra varios periodistas críticos al gobierno estatal en turno. A ella le tocaron las acciones emprendidas por Egidio Torre Cantú (gobernador de Tamaulipas 2011-2016) y su jefe de prensa Guillermo Martínez, este último se sabe que forma parte del equipo de comunicación de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La periodista pasó por distintos medios de comunicación impresos y digitales; varias páginas en redes sociales en donde aborda temas relacionados con la política. Su hija y su yerno le diseñaron uno de los portales que actualmente maneja desde su cocina.
“Me hicieron una página que se llama Mi Trinchera Vietnamita porque veían que yo escribía y escribía en Facebook. Básicamente mi base, mi comodidad es la mesa de la cocina donde mientras le muevo a la sopa y le apuro al café hago mis trabajos periodísticos y creo que me salen más picantes y más críticos”, señala.

La primera agresión que vivió fue en el 2011 cuando el gobierno del estado le cierra la puerta de distintos medios, después de que la despiden de un medio escrito a quién le habían condicionado contratos de publicidad.
María Guadalupe trató de encontrar un empleo y se unió a un grupo de editores y redactores que realizarían producciones audiovisuales para el gobierno de Quintana Roo y regresó para encontrar la violencia desatada desde el gobierno estatal de García Cabeza de Vaca contra periodistas.
“A todo el periodismo de Tamaulipas nos arrinconó contra la pared solamente bajo la amenaza de ‘estás conmigo o eres mi enemigo’. Si no pensabas como ellos, porque era un grupo incluida su familia, debías ser pateado, acusado de lo que fuese; de priista, perredista o de morenista”, señala.
Pero eso no era lo más delicado para ella, sino los homicidios de periodistas, las desapariciones o los llamados “levantones” donde “te molían a golpes”. La comunidad de medios estaba muy lastimada porque en el gobierno anterior que encabezaba el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, ocurrieron los homicidios de Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; Héctor González Antonio, en Ciudad Victoria, y Antonio de la Cruz y su hija menor de edad, también en la capital del estado. El último ocurrió cerca del domicilio de María Guadalupe.
Todos esos casos se mantienen impunes, al igual que las desapariciones de varios periodistas en Reynosa y el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez, una defensora de los desaparecidos en San Fernando y a quién María Guadalupe acompañó en diversas marchas y reuniones. Miriam es conocida como la mujer que estuvo “cazando” a varios integrantes de la agrupación delictiva que privaron de la vida a su hija Karen en el 2014 y 3 años después fue asesinada por un grupo de sicarios.
Hace casi 3 años, en el 2022, cuando ganó el hoy gobernador morenista y ex priísta, Américo Villarreal Anaya, a María Guadalupe la golpearon sujetos que descendieron de varios vehículos y una camioneta cuando estaba acompañada de otras tres mujeres. Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador panista y también contra el hoy senador del PAN, César Augusto Verástegui, pero no se le dio seguimiento y hasta tres meses después la contactó personal del Mecanismo de Protección federal.
“Después de tres meses me dijeron que mi vida no corría riesgos y lo único que hicieron era ordenarle a la Guardia Nacional para que estuviera pendiente de mí mes por mes. Yo dije: ay qué lindos gracias.”
La periodista recuerda que el esposo de una de las mujeres que la acompañaban el día que fue agredida publicó en redes sociales lo ocurrido, pero el partido de Morena le pidió eliminarlo porque podría generar que la gente no saliera a votar.
Jaramillo Alanís considera que el organismo protector de periodistas y defensores de derechos humanos es operado con amiguismos para proporcionar medidas cautelares de forma discrecional y no considerar que en su caso, a escasos metros, habían asesinado un periodista y a su hija.
Para ella el exgobernador García Cabeza de Vaca era un hombre “muy perverso” que se enriqueció de forma ilegal y a quien en el 2006 había denunciado ante las autoridades estatales porque él y su padre, Manuel García Uresti, la amenazaron de muerte e intimidaron en Reynosa, cuando el hoy prófugo era presidente municipal.
Señala que funcionarios como él provocaron que la sociedad y en el gremio haya reglas no escritas que se normalizaron para sobrevivir. Unas de ellas es no identificar a los grupos criminales y llegando incluso a no escribir sobre la familia o en particular de la esposa e hijos de los mandatarios.
“Nosotros hemos estado a merced no solamente de los criminales, sino de los políticos que usan criminales para matar, para intimidar, para aterrorizar. Las mujeres todavía estamos más expuestas porque seguimos negociando trabajo, convenios publicitarios; estamos negociando en desventaja porque entre los hombres, yo los veo, y se llevan maravillosamente bien y les pagan las perlas de la virgen a muchos, pero a las mujeres ellos deciden qué dineros te pueden pagar por tu trabajo; ellos deciden y tasan tu precio: eso es lo que hay, no pidas más porque no hay más. Seguimos trabajando en desventaja”, señala.
La periodista se dijo desconfiada de la Comisión de Derechos humanos en la entidad, y coincide con Martha Olivia que la institución era representada por gente aliada al exgobernador panista y por eso jamás acudió a presentar quejas.
Ella no se considera valiente y aún mantiene su casa cerrada a todas horas y evita salir si no es necesario. La violencia obligó a la sociedad a tomar estas medidas, aún y que se tardó en llegar a la capital del estado y reconoce que lejos de normalizar situaciones, las sufre y no hay organizaciones que les permita atender las afectaciones psicoemocionales.
“Creo que el mismo miedo me ha hecho superar mis problemas emocionales. El miedo de la violencia, el miedo de (García Cabeza) de Vaca, el miedo a los matones cuando nos agredieron y que eran unos tipazos así grandototes.
Entonces, dices tu: Ninguna mujer puede hacer mucho a menos de que tengas un arma, pero no… ni así. Entonces yo más bien creo que el miedo hace que tú superes problemas emocionales. No sé de qué manera, pero hay algo que dices; Yo no tengo por qué tenerle miedo, yo tengo que salir por mi familia y no te vences”, afirma.
El contexto de violencia que vive le ha provocado afectaciones en su salud y actualmente se encuentra atendida por un neurólogo, tras el diagnóstico de temblor esencial a causa de lesión en el tallo cerebral y colapsada la hipófesis, que con el paso de los años se acentuará más y el especialista le comenta que no hay medicación. También padece diabetes, hipertensión e hipotiroidismo.

Pero nada le ha provocado pensar en retirarse del periodismo a sus 67 años de edad y en su lugar proyecta escribir un libro de sus textos personales y periodísticos, varios de los cuales están relacionados con la política local y nacional para que para María Guadalupe la forma de blindarse ante tales circunstancias es escribir.
“A mí me agarrará la muerte escribiendo contra quien se mueva y que haga las cosas mal, así sean hombres o mujeres, porque yo no estoy casada con el tema de que porque somos mujeres somos las non plus ultras de la honestidad y la decencia. Cuando eres un servidor público hay demasiados demonios sueltos, como es el dinero, el poder que te enferma y te hace caer”, afirma.
María Guadalupe Jaramillo Alanís, periodista de amplia trayectoria también es una experta en tema de cultura en Tamaulipas, se sigue cuestionando cómo curar a la sociedad mexicana tan lastimada por la violencia vivida. Sigue activa y escribiendo en su blog, ríe, escribe y cocina mientras ejerce su profesión.
No se queda callada ante injusticias y a pesar de los riesgos emprende acciones para cambiar el orden político en función de los derechos humanos. Como periodista sigue negociando en desventaja pero no ceja en exigir un salario digno. A sus 67 años no desea jubilarse, está preparando su libro con una recopilación de sus textos periodísticos y personales de la política de esa entidad.
Periodismo en iresgo ante inovaciones tecnológicas
Brenda, es de las periodistas más jóvenes comprometidas con el trabajo de investigación en materia de corrupción. Reside en el norte del estado, una de las regiones que fue severamente golpeada con la ola de violencia en Tamaulipas desde hace décadas.
En la zona fronteriza la mayor parte de la población trabaja en la industria maquiladora como obreras y obreros. Su labor diaria los mantiene apartados de la dinámica en la vida política de la ciudad.
En muchas ocasiones ha habido toques de queda que la misma población ha establecido ante situaciones de riesgo y deciden no salir de sus domicilios, además de que los ciudadanos terminan cansados del trabajo en las fábricas y ansían llegar con su familia.

“La inseguridad ha hecho que los ciudadanos de esta zona se preocupen solamente por ellos mismos y por sobrevivir. Muchos años ha habido toques de queda que están implícitos, después de ciertas horas no salen porque en cualquier momento te puede tocar una situación de riesgo. Entonces en la zona fronteriza el comportamiento de la sociedad es que prefiere no meterse para sobrevivir”, explicó.
En el 2021 Brenda fue contratada como corresponsal en la zona norte del estado para el medio Sentido Común donde además de realizar reportajes e investigaciones escribía una columna que llamó “Sin filtros”, además de combinar la producción audiovisual y realizar caricaturas políticas sobre la política en municipios como Matamoros, Reynosa y Río Bravo, entre otros. Ahí es directora, tras la muerte de su dueño y mentor, Mauricio Fernández Díaz, además de apoyar con publicaciones en Tribuna Abierta, donde trabajó su padre hasta que falleció.
En una gira del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Brenda lo cuestionó sobre las candidaturas que su partido, Morena, estaba dejando a personajes con antecedentes relacionados con la delincuencia o actos de corrupción, como eran los casos del ex gobernador Eugenio Hernández Flores y Carlos Peña, quiénes contendieron por la senaduría y la presidencia municipal de Reynosa. En otra ocasión hizo cuestionamientos similares a la dirigente nacional de dicho partido, Luisa María Alcalde Luján, y con ello comenzó el hostigamiento digital.
“Las coberturas que he hecho respecto a actores políticos en donde ellos pueden o no tener situaciones de corrupción me ha generado problemas aquí en Tamaulipas, sobre todo con un grupo político que se encuentra en su área de operación en Reynosa. He recibido amenazas de muerte a través de WhatsApp me llega un audio, donde se me amenaza de muerte”.
Brenda hizo pública la amenaza en la plataforma de X y denunció los hechos en la FEADLE en diciembre del 2024. Días después una de sus mascotas, un gato, apareció decapitado. Antes, en el 2021, había presentado una denuncia en la fiscalía estatal contra una legisladora local que la agredió y pretendió despojarla de su teléfono celular, pero jamás prosperó y recuerda que le hicieron pasar un mal momento porque la responsabilizaron de los hechos.
“Fue muy impactante para mí verla cuando salí a buscarla porque no acudió a mi llamado y estaba a un lado de mi casa; algo escondido. Supongo que para no los tomaran las cámaras que hay en la cuadra”.
Hasta el momento no ha tenido avances de las investigaciones sobre la denuncia y no ha tenido acercamiento con alguna autoridad de la Fiscalía General del Estado. Para obtener alguna información debe trasladarse hacia Ciudad Victoria, que se ubica a tres horas de distancia y con el temor de que ocurra algo en la carretera.
“Siempre surge la duda de que en cualquier parte, alguna persona pueda dar el pitazo que regresaste a preguntar y que le están moviendo a la carpeta o a la denuncia y pues Tamaulipas es tierra caliente”.
El acoso cibernético ha permanecido ya que asegura que se ha intentado hackear sus redes sociales y recibe por WhatsApp enlaces maliciosos, además de hacer señalamientos falsos que afectan su reputación, atacan su dignidad y se burlan de su aspecto a través de cuentas anónimas.
Y es que para su trabajo se apoya en documentos que son investigados a fondo, o bien con imágenes ilustrativas sobre el tema de corrupción que aborda como pueden ser los contratos públicos y eso genera mucha molestia en el grupo político dominante en la zona.
En este hecho Brenda encontró el apoyo de sus compañeros periodistas de varias partes del estado. En una de sus columnas comparó este tipo de fortalecimiento que recibió como la labor de las palomas mensajeras y afirmó que los políticos podrán ser lobos, pero nadie en México ha podido detener el vuelo de los periodistas.
“Fueron los periodistas todo el gremio aquí en Tamaulipas estuvieron al pendiente y sus plumas y sus medios de comunicación son la razón por la que yo creo que sigo viva y que puedo seguir haciendo mi labor periodística”.
Sin embargo en algún momento pensó dejar el periodismo, en virtud de que las investigaciones que estaba publicando resultaban muy peligrosas y le generaba situación de incertidumbre en la convivencia vecinal o de amistades.
“También en la vida diaria es un desgaste emocional grande, es un desgaste familiar porque la familia también te pregunta y te dice que te estás poniendo en un riesgo que para ellos es innecesario”.
A pesar de que pasó por ese momento de dejar el periodismo, Brenda se cuestiona que si no pudiera ejercer la libertad de expresión “¿Qué clase de estado y qué clase de país le estaría dejando las nuevas generaciones?”
Por ello consideró que tiene como responsabilidad aportar para que la libertad de expresión permanezca en México y evitar que un político o algún grupo delictivo calle a una periodista.
En este contexto, explica que las mujeres periodistas en Tamaulipas tienen que enfrentarse a situaciones diferentes a las viven los hombres que se dedican al mismo oficio y por ello ser mujer y ejercer esta actividad implica no sólo ir a la calle a reportar lo que pasa en la vida diaria “tienes que luchar por ganarte tu lugar y un respeto en un mundo de hombres”.
Brenda afirma que varias de sus compañeras han levantado la voz ante el maltrato que reciben de parte de funcionarios, pero a ellas se les critica mientras que cuando ocurre con lo hombres a ellos se les ve como héroes.
“Tenemos que enfrentar a la opinión pública a las autoridades, a los grupos de la delincuencia que no les gusta que una mujer se atreva a señalar algún caso de corrupción, alguna situación de negligencia. Una como reportera te enfrentas con amenazas, ya me han golpeado en anteriores ocasiones por mi trabajo periodístico”, señala.
Con el apoyo de sus compañeras y compañeros de trabajo ha tratado de transformar las situaciones de miedo en energía para seguir investigando y que las nuevas generaciones sepan que sí se puede seguir ejerciendo.
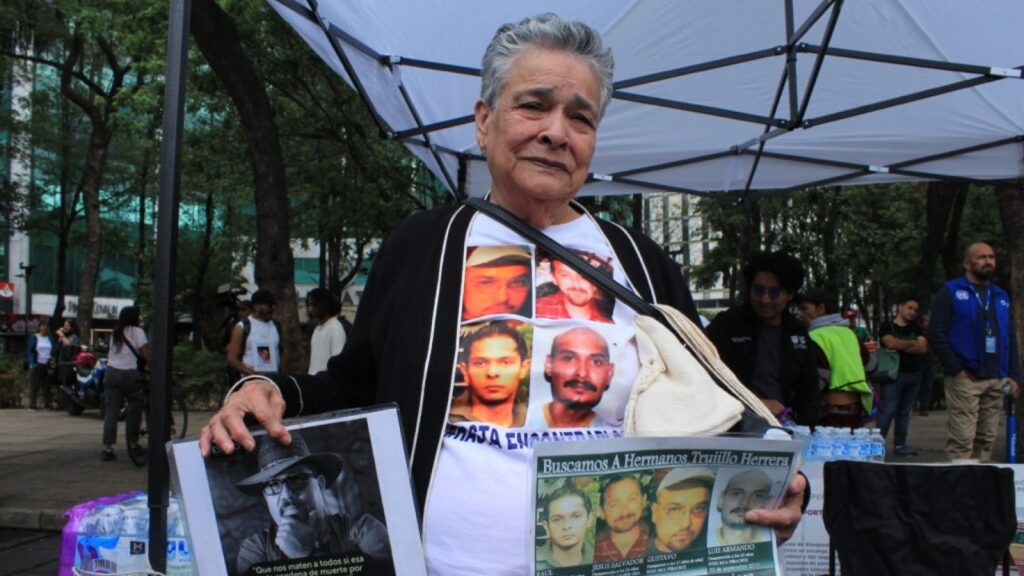
Ausencia de protocolos
El enfrentarse a las amenazas, aún y con el acompañamiento de varios periodistas, Brenda se dio cuenta de que no hay protocolo de seguridad en los 43 municipios de Tamaulipas para que las periodistas sepan hacia dónde deben dirigirse en caso de estar en riesgo y descubrió lo difícil que es encontrar las instancias cerca para interponer las denuncias y no tener que trasladarse a varios kilómetros de distancia para hacerlo, porque muchos trabajadores y trabajadoras de las de los medios de comunicación no tienen los recursos para sufragar los gastos que esto implica.
Además en el caso de las mujeres resulta revictimizante estar frente a la autoridad, cuyo representante de la Fiscalía General cuestionan sobre lo que pudo haber publicado, dicho y el entorno que la rodea.
“No se ponen del lado de la periodista incluso te cuestionan por qué sacas ese tipo de información y no se cuestiona a la autoridad, al organismo o a la persona que está cometiendo los actos indebidos y que nosotros lo exponemos. Un poco más de empatía hacia los periodistas con un protocolo para saber a qué autoridad nos vamos a dirigir: También es necesario que se terminen las manifestaciones de odio y de acoso en contra de las periodistas”.
Brenda señala que en Tamaulipas ocurre que los funcionarios públicos se comportan de una forma ante los hombres y otras frente a mujeres a quienes dan un trato “muy pesado”.
“Es más fácil que una autoridad, ya sea hombre o incluso mujer, prefieren que los entrevisten los hombres o los visibilizan más porque creo que se sigue dando el machismo entre el gremio periodístico. También es más fácil para las autoridades el que intimiden a una mujer porque la mayoría de las periodistas tenemos hijos y entonces tenemos más que perder. Se meten con la reputación de las mujeres te inventan situaciones que no existen para dañar tu reputación y a los hombres periodistas no he visto que se metan con su vida privada; yo no he visto que se metan en su físico con su peso o con la situación de credibilidad”.
Brenda resiste al embate de calumnias con el que se enfrenta cotidianamente. Es una mujer que no se queda callada y piensa en las nueva generaciones de mujeres periodistas para brindarles un espacio en el periodismo y generar con ellas una red de apoyo entre mujeres. Un gran apoyo para ella son sus compañeros del gremio. Considera un protocolo de seguridad especial para periodistas en Tamaulipas.
No dejaría el periodismo porque se cuestiona qué clase de sociedad le dejaría a las nuevas generaciones.
Sociedad Apática
Las mujeres periodistas reconocen que la sociedad tamaulipeca no se siente representada en la prensa y por eso las agresiones no generan molestia entre la población.
Martha Olivia lamenta que la ciudadanía no se comprometa con el trabajo de los periodistas, pero reconoce que hay muchos ejemplos de prepotencia en el gremio e incluso corrupción al estar tan cerca de quienes tienen el poder.
“Nosotros tenemos que estar del lado de los más desprotegidos pero como tradicionalmente los periodistas no han estado pues al momento que tienen un problema a la sociedad le vale madre. No nos escucha no nos atienden y ahorita con las redes sociales la agresividad es peor mucho peor aquí desafortunadamente se ha polarizado tanto la discusión buenos periodistas si hablamos bien del Gobierno federal y si no somos chayoteros entonces sea o somos uno o somos lo otro”, María Guadalupe consideró que la sociedad tamaulipeca “puede ser obscenamente agresora” contra los periodistas, pero también justificó ese rol.
“Tenemos una sociedad que está inmersa en una vorágine de la violencia. Yo le preguntaba a un psicólogo, ¿cómo le hacemos para curar a una sociedad cuyas familias están incompletas ya sea que un hijo, una hija, un padre, una madre fue asesinada o desaparecida?, ¿cómo le hacemos para curarlos y para darles alternativas de serenidad, de paz, de trascender es ese duelo que persiste, que tienen y que no saben cómo brincarlo.’ Porque no hay una familia que no haya sido agredida de alguna u otra manera”, señaló.
Brenda coincide con sus compañeras y asegura que la población “pinta su raya” y refiere no intervenir para sobrevivir, cuando se trata de agresiones a periodistas.
“Si conocen que algún político o alguna persona está cometiendo un delito no lo mencionan. Se quedan callados. Mucho menos lo denuncian, ni siquiera en redes sociales. Ni siquiera de manera anónima porque ha avanzado tanto la tecnología que los pueden ubicar rápidamente cualquier tipo de perfil. El silencio se ha vuelto su protección y prefieren preservarse y sobrevivir que apoyar a un periodista”, afirmó.
Violencia digital
Las mujeres periodistas consideran que el ámbito digital es el medio principal para amenazar a periodistas, María Guadalupe señala que se vio a obligada a restringir su perfil en redes sociales porque una persona publicó que era cercana al gobierno morenista y por eso “vamos haciéndola tamales”.
En la Fiscalía le dijeron que no había delito, pero podría poner una queja para sentar el antecedente. Considera que esto es un gran tema que pone en estado de indefensión a las periodistas ante un acoso digital, para el cual las autoridades no están preparados o no quieren atender y tipificar, y en su caso le dejaron la tarea de investigar.
Martha Olivia considera que las mujeres son las más agredidas en el ámbito digital y en la mayoría de los casos resulta imposible identificar quién es el agresor.
“La sociedad nos agrede y no se siente comprometida con nosotros y ahorita, en el tiempos digitales nos agrede de la peor forma a las mujeres: ¿Qué si estamos feas? ¿Qué si estamos gordas? ¿Qué si hablamos no sé qué? ¿Qué si nos equivocamos en una fecha? Que no te sabes el nombre de fulano”, señala..
Brenda opina que en las redes hay muchas manifestaciones de odio y de acoso hacia las periodistas. Ella detectó una red de páginas falsas que se utilizan para atacar a las periodistas.
“Creo que es necesario que en Tamaulipas las leyes contra el acoso cibernético se endurezcan. Leyes más estrictas para detectar casos de páginas falsas y de desvío de recursos en las áreas de Comunicación Social, que sirvan para que nadie se atreva a levantar la voz porque, por ejemplo, aquí en la frontera si levantas la voz en las ciudades de Río Bravo o de Reynosa inmediatamente una horda de perfiles falsos te atacan”, señala y considera que es la base para que escale la violencia.
Como usuaria constante de medios digitales y plataformas virtuales señala que desde que un funcionario responde de manera grosera, niega información, bloquea la presencia de ciertas periodistas, el siguiente paso es reportar los sitios informáticos y atacar las publicaciones.
Al final las mujeres periodistas se ven inmersas en un contexto de violencia que por años ha caracterizado a la entidad, que pareciera que no está interesada en protegerlas. De acuerdo con la organización Article 19, de los 15 homicidios de periodistas ocurridas en Tamaulipas desde el 2003, dos son mujeres: Elizabeth Macías Castro y Dolores García Escamillas, y de las ocho desapariciones hay una mujer, María del Rosario Fuentes.
En el caso de Macías Castro, su muerte causó indignación en varias partes del mundo debido a que evidenció que ante el silencio de medios tradicionales durante la época de violencia, fueron en las redes sociales donde la población buscaba información sobre los enfrentamientos y situaciones de riesgo. Ella era médica y daba reportes desde una página denominada Valor por Tamaulipas y había provocado una búsqueda por parte del grupo delictivo que nació en dicho estado.
Michoacán: Tierra de periodistas guerreras
PATRICIA MONREAL
Enfrentan la precariedad de la profesión y un entorno violento. En los municipios del estado, las pugnas entre grupos criminales y las alianzas entre autoridades y delincuentes suponen un riesgo adicional para desempeñar su trabajo. A contracorriente, persisten en el periodismo sabiéndose vulnerables, pero convencidas de lo indispensable de su labor.
En Michoacán, el 94.9% de las mujeres periodistas ha experimentado un episodio de violencia en su vida laboral o derivada de su actividad profesional, según un diagnóstico elaborado en 2022 por comunicadoras locales.
Las periodistas enfrentan los riesgos de ejercer su profesión en un estado donde, partiendo de los datos del Inegi, cada 52 horas en promedio, una mujer es víctima de homicidio doloso. Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, estos casos aumentaron de 101 en 2021, cuando asumió el cargo, a 167 en 2023, de acuerdo con las últimas Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi.
En el gremio, las mujeres periodistas han tenido un desempeño diferenciado a raíz del incremento de la violencia en el estado: son ellas quienes han buscado en sus coberturas dar voz a las víctimas y convertirse en un altavoz para que sus denuncias sean escuchadas.
Desde el sexenio de Vicente Fox, Michoacán aparecía en el Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 como un estado líder en el consumo, producción y tráfico de drogas, junto con Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
La situación se agravó cuando el 11 de diciembre de 2006, por petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, la administración de Felipe Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, que dio inicio a la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Esta estrategia de seguridad, que se tradujo en la militarización del país para combatir a la delincuencia organizada, ha provocado decenas de miles de víctimas.
En Michoacán, la violencia se recrudeció con el calderonismo, y el número de víctimas mantuvo una línea ascendente. Lejos quedaron las cifras de 2002, cuando la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ubicó a Michoacán como el tercer estado con menor número de delitos por habitante en el país, después de Zacatecas y Tlaxcala.
Elaborada por el Inegi, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 registró en el estado una tasa de 14 mil 993 víctimas de delitos —desde robos hasta fraudes, extorsión y amenazas—por cada 100 mil habitantes en 2023. En ese año, el 19% de los hogares tuvo, al menos, una víctima de delito.
La guerra de Calderón contra la delincuencia organizada potenció en Michoacán la criminalidad que supuestamente intentó erradicar: el 15 de septiembre de 2008, la población reunida en el centro de Morelia para festejar el Grito de Independencia fue atacada con granadas de fragmentación en lo que fue calificado como el primer atentado terrorista del México contemporáneo. Ocho personas murieron y 132 resultaron heridas.
Desde ese momento, los espacios públicos dejaron de pertenecerle a la ciudadanía, debido a las pugnas entre grupos criminales, o a los enfrentamientos de los delincuentes con las fuerzas de seguridad estatales y federales.
Cabe señalar que esta entidad se ubica en la región occidente de México, colinda con Jalisco, Guanajuato, Querétaro, estado de México, Colima, Guerrero y tiene costas en el Océano Pacífico.

No vender el alma
Cuando Grecia Ponce Borrego empezó a publicar en 1985 sus primeros artículos periodísticos, Uruapan aún no era foco de atención pública por los temas de inseguridad, como ocurriría 20 años después. En esta ciudad aprendió a ejercer el oficio como autodidacta; es una amante de los libros que se formó en las redacciones. Fue una niña huérfana, adoptada, que no tuvo acceso a una educación formal, pero su amor por las letras hizo que escribiera poesía, cuento y, a sus 21 años, convirtió al periodismo en su ruta de vida.
En ese entonces, recuerda Grecia, era un oficio de hombres “que bebían café, fumaban en exceso e ingerían alcohol”. “Siempre me gustó pensar que estaba yo conquistando un mundo que le había estado vedado a las mujeres y eso es muy satisfactorio”.
Ha trabajado en medios impresos, radio, televisión. Empezó su carrera en el Diario de Michoacán y, desde entonces, vivió lo que llama el “síndrome del periodista”: que no te paguen, o lo hagan en abonos, a “cuentagotas”, o te queden a deber.

“Me fui a La Opinión de Michoacán porque era un poquito más formal. Ahí, por lo menos, me daban una quincena; raquítica, pero constante”.
Después trabajó durante cerca de 30 años en el diario Cambio de Michoacán; también escribía en el semanario Guía de Zamora y era corresponsal del noticiero Monitor, que dirigía José Gutiérrez Vivó en Radio Red.
“Debía tener tres, cuatro trabajos para medio vivir porque los medios nacionales sí te pagan puntualmente, pero los locales o estatales, pues no. Parte de la inseguridad del periodista es que no tiene prestaciones, vacaciones, aguinaldo; no hay reparto de utilidades ni seguridad social, no hay nada”.
Lo vivió como corresponsal en Cambio de Michoacán, donde no tenía prestaciones laborales. “Quebró la empresa y nos quedaron debiendo”, explica al aludir al cierre del periódico impreso en 2020 y que hoy día permanece como sitio web. Después trabajó siete años en Multimedios Televisión en Uruapan, fue corresponsal en radio en MVS Noticias y, en 2016, fundó el blog informativo Con todas sus letras.
“A través de suscripciones gratuitas, por WhatsApp circula bien; a veces tengo 10 mil visitas diarias, otras 30 mil ”, afirma. “¿De qué vivo? De la publicidad que vendo. Aunque ahorita está muy difícil porque, de unos años para acá, ya no quieren anunciarse los clientes. Porque es poner sobre ellos los reflectores para que lleguen [los delincuentes] y les cobren cuota”.
Grecia define a los medios de comunicación como “empresas privadas que prestan un servicio público”. Por tanto, considera que deberían recibir subsidios del gobierno con base en su alcance: “Para internet, 10 mil o 30 mil visitas diarias no es nada, pero en Uruapan y los municipios de la región tenemos cierta influencia”.
Lamenta que la publicidad oficial se utilice para premiar o castigar a los periodistas. “Si eres crítico, no te dan ni el saludo. Y si te pones de tapete, te avientan tres pesos. Te tratan como limosnero. Yo aprendí nadando entre tiburones desde muy joven que hay que vender el espacio, no el criterio. Tú vendes un banner, un flyer, un spot, pero no vendes el trasero, ni mucho menos el alma”.
Los riesgos de la profesión
Aunque Grecia nació en la Ciudad de México, el tiempo hizo de Uruapan su tierra; reportear sus luces y sombras volvió su piel parte de ese territorio. Cuando en 2006 fueron arrojadas las cabezas de cinco hombres en el bar Sol y Sombra de la ciudad, comenzó en Michoacán una época marcada por el terror y la violencia extrema, que perdura hasta hoy. Ese hecho fue el pretexto para la intervención federal en el estado.
“A Michoacán le va a ir muy bien”, solía decir Calderón —nacido en Morelia— cuando hacía campaña para la presidencia de la República. Pero la realidad fue otra. Los datos del Inegi muestran cómo en 2007, el primer año del Operativo Conjunto Michoacán, se cometieron en promedio 1.5 homicidios por día en el estado; para 2009 eran 2.5, y en 2012, al término de la administración, eran 2.2. En el sexenio fueron asesinados seis periodistas en la entidad: Gerardo García Pimentel (2007), Miguel Ángel Villagómez Valle (2008), Martín Miranda Avilés (2009), Hugo Alfredo Olivera Cartas (2010), José Antonio Aguilar Mota y Arturo Barajas López (2012).
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante el gobierno de Calderón desaparecieron 580 personas en Michoacán; tres son periodistas: Mauricio Estrada Zamora (2008); María Esther Aguilar Cansimbe (2009) —la primera reportera desaparecida en el país—, y Ramón Ángeles Zalpa (2010).
Otras dos mujeres periodistas desaparecieron en el sexenio: Adela Jazmín Alcaráz López en San Luis Potosí en 2012, y María del Rosario Fuentes en Tamaulipas en 2014.
“Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, dice Grecia en relación con las desapariciones de María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa . Los tres eran corresponsales del periódico Cambio de Michoacán: ella en Uruapan, María Esther en Zamora y Ramón en Paracho.
“En ese entonces tuve miedo, porque el terror se iba acercando demasiado a Uruapan; estaba en el rumbo, yo era la corresponsal, y lógicamente… Pues Zamora, luego Paracho, decía uno: ¿qué onda?; la verdad, yo dije: ¿qué pasa?, o sea, ¿estoy en riesgo en Uruapan?”, recuerda Grecia, quien desde hace cuatro décadas ejerce el periodismo en una de las 20 ciudades más violentas del mundo, según el ranking de 2024 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Grecia supo en esa época, por colegas de la fuente policiaca, que integrantes de grupos criminales los contactaban para preguntarles: “¿plomo o plata?”. Uruapan es una ciudad pequeña, dice, en la que todo el mundo se conoce: saben dónde vives, qué lugares frecuentas, a qué escuela van tus hijos. Por eso, los periodistas dejaron de investigar, porque “te pones en peligro, no sabes qué callos estás pisando”.
María Esther estaba dando de desayunar a sus hijas cuando una llamada la hizo salir de su casa; jamás se volvió a saber de ella. Más allá de recordar cada año su desaparición con una nota, los directivos de Cambio de Michoacán no establecieron medidas de seguridad para las y los periodistas: “No hubo algún protocolo por parte del periódico, algún cambio de línea; nada, nada. El periódico publicaba notas al respecto, alguna presión que se ejercía (con noticias respecto del asesinato), hubo un par de manifestaciones de periodistas por las desapariciones, pero ya jamás se supo nada de ese asunto”, dice Grecia.
En Michoacán, la vulnerabilidad de los corresponsales es mayúscula, no solo por la violencia en sus zonas de cobertura, sino también por las precarias condiciones laborales que enfrentan: sin prestaciones, ni sueldos fijos, ni recursos para moverse, aportan su propio equipo para realizar su trabajo.
“Pisas terreno minado”, afirma Grecia. “De por sí, la situación de inseguridad y de violencia estalló; entonces, estás viendo que tus compañeros desaparecen, y el dueño del periódico te manda a que reportees notas de alto impacto, de alto riesgo. Ahí te das cuenta de que nosotros somos desechables, prescindibles”.
La muerte ya había tocado cerca de su puerta el 8 de diciembre de 2007, cuando Gerardo García Pimentel, del diario La Opinión de Michoacán, fue asesinado de 20 disparos al salir de la casa de su novia, que era vecina de Grecia.
“Entonces, la gente del gremio nos manifestamos, acudimos a la fiscalía [estatal], hicimos marchas, sobre todo porque fue algo muy oscuro, un crimen muy sangriento. Cuando el hermano de Gerardo fue a la fiscalía a poner la denuncia, ni siquiera llegó a hacerlo porque pasó un carro y lo secuestraron, lo privaron de la libertad, ya nunca apareció”.
Las amenazas por pedir justicia para Gerardo no se hicieron esperar: “Como estábamos manifestándonos, me amenazaron de muerte, que si seguía yo moviéndole al tema me iba a pasar lo mismo que a él, [y] pues desistimos todos. Uno nace con muchas vocaciones en la vida, pero yo creo que la de mártir nadie la tiene; entonces, ya ni siquiera puedes pedir justicia o protestar porque te callan. ¿Qué haces ante una situación así?”.
En el desempeño de su profesión, las amenazas han sido constantes: “Muchas veces te hablan por teléfono, te mandan mensajes o te escriben en el Facebook con amenazas, y todas las tienes que tomar en serio porque en realidad no sabes de dónde vienen”.
La gravedad aumenta por el discurso de odio contra periodistas que propagan las autoridades. En sintonía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que solía denostar en sus ruedas de prensa matutinas a las y los comunicadores, el alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, quien llegó al poder por la vía independiente, ha atacado a los medios calificándolos de chayoteros o corruptos. No hace distinciones, dice Grecia: generaliza y crea un clima de inseguridad para los periodistas.
“Hace unos días subí un video de una calle que tiene baches y me dijeron: ‘¿Ya entraste al grupo de los chayoteros?’. O sea, la gente piensa ahora que ser periodista es aplaudirle a los gobernantes. Si ejerces la crítica eres un chayotero; no saben ni qué es, pero te insultan, te agreden. Eso es muy riesgoso, porque cualquiera se siente con el poder para ofender, y de la ofensa verbal, o digital en tu página de Facebook, a la ofensa física hay un trecho muy corto”, apunta Grecia.
El riesgo no es menor. Recientemente, el 29 de octubre de 2024, fue ultimado de dos balazos en pleno centro de Uruapan el periodista Mauricio Cruz Solís, de 25 años, poco después de trasmitir en vivo una entrevista con el alcalde Manzo. Es el primer reportero asesinado en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
En los últimos años, lamenta Grecia, a las y los periodistas “se nos ha tachado de lo peor, no podemos tocar a nadie ni con el pétalo de una crítica, sobre todo si es un caudillo, si es alguien popular, aunque sea ineficiente”, y subraya: “Dicen que la ilusión sabe dulce y la verdad amarga. Tú sacas lo más verosímil que hay, pero eso no le gusta a la gente”.
¿Vale la pena?
“A veces dices: ¿qué hago?, ¿vale la pena?”, confiesa Grecia. El silencio que la rodea acentúa sus palabras: “Volteas a tu alrededor, ves a los tuyos y… ¿te vas a aventar un tiro?, ¿vale la pena dar a conocer esto? A la gente que leyó esa nota ya mañana se le olvida, pero a ti te va a dejar secuelas”.
Dedicar la vida al periodismo, dice, le ha permitido crecer como persona y como profesional, pero ha tenido que sacrificar su vida familiar. Así que, cuando se pregunta qué hacer, solo encuentra una respuesta: “Te levantas, sales de tu casa, aprietas los dientes y dices: ‘Pues tengo que hacer periodismo. No sé hacer otra cosa’. Todo lo he dejado por esto”.

A 53 kilómetros de distancia, en Zacapu, la periodista Alejandra Jiménez García, quien durante más de dos décadas ha dedicado su vida a informar -alrededor de tres años en Guanajuato y el resto en Michoacán- y actualmente conduce los noticieros de radio de La Z en ese municipio, admite la desesperación que sintió el día en que llegó a su casa y encontró a sus hijos llorando, suplicándole que cambiara de trabajo. “Yo decía: ‘¿cómo crees?, ¿a qué me voy a dedicar?’. El día que no pueda hacer esto me voy a morir de hambre porque no sé hacer otra cosa”.
Como Grecia y Alejandra, Getulia Maycotte Cincire ejerce el periodismo en Michoacán. Cuando en 1995 fundó El Porvenir de Cuitzeo, creyó que era la única mujer del estado que tenía un periódico propio, pero en el camino se encontró con otras dueñas de medios, con quienes señala, formó una agrupación a la que puso el nombre de Oriana Fallaci, la aguerrida periodista italiana; actualmente, son nueve integrantes. “Yo pensaba que iba a ser de las decanas y resulta que no, porque ya hay mucho trabajo de ellas, la verdad impresionante, y son mujeres muy, muy valientes”.
En Michoacán, trabajar en el periodismo es una situación de alto riesgo, máxime en el interior del estado, y hacerlo siendo mujer implica enfrentar violencias cotidianas que no padecen los hombres del gremio.
En su Balance anual 2024, Comunicación e información de la Mujer, A. C. (CIMAC), documentó 204 casos de agresiones a mujeres periodistas en el país por el ejercicio de su profesión. Michoacán fue la octava entidad con mayor número de casos (8), por debajo de la Ciudad de México (57), Puebla (17), Veracruz (15), Aguascalientes (12), Coahuila (11), Quintana Roo (10) y Baja California (10).
Reportear bajo presión
“Mi hijo creció a mi lado entre aviones caídos y a veces hasta… pues no balaceras, porque no iba conmigo a balaceras, pero sí a eventos que ningún niño debería haber estado ahí, pero pues no me quedaba de otra, era dejarlo solo o que anduviera conmigo”, recuerda Grecia.
Al igual que ella, Alejandra sabe que, si una mujer se dedica al periodismo en un estado como Michoacán, por momentos el miedo es la única certeza, sobre todo cuando se trata de la familia, en particular de las hijas y los hijos, por los riesgos que implica la profesión.
Alejandra tiene dos hijos, que tras su divorcio están bajo su cuidado. Es jefa de familia, como el 55.1% de las mujeres que ejercen el periodismo en el estado, según el diagnóstico elaborado en 2022 por comunicadoras locales mencionado anteriormente. De las 89 periodistas entrevistadas, el 38.5% dijo vivir con depresión, el 30.8% padece una enfermedad derivada de su actividad laboral (gastritis, estrés, ansiedad, ataques de pánico, bulimia, anemia, vista cansada, hipertensión arterial o insomnio), y el 52.6% tiene más de un empleo.
Zacapu, cuna del imperio purépecha, está a poco más de una hora de distancia de la capital, Morelia. Pese a que su población es mayoritariamente femenina (52%), apenas en 2024 una mujer, la morenista Mónica Valdez Pulido, arribó a la presidencia municipal. Durante el proceso electoral enfrentó violencia política por razón de género, por lo que interpuso una denuncia penal en febrero de 2024 contra su antecesor en el cargo, el perredista Luis Felipe León Balbanera.
En un año, de septiembre de 2023 al mismo mes de 2024, las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por homicidio doloso en el municipio se incrementaron un 500%, mientras que las de daño a la propiedad aumentaron 400%, conforme a los datos de la institución.
Alejandra, originaria de Zacapu, ha ejercido el periodismo por más de 20 años, la mayor parte del tiempo en su tierra natal. Desde que estudiaba la preparatoria comenzó a colaborar en un noticiero del canal local Cablecom, “eso me convenció de que era lo mío”, y cuando se trasladó a la capital del estado para cursar la carrera en la Universidad de Morelia continuó trabajando en Telecable.
A finales de 2003, de regreso en Zacapu, descubrió su verdadera vocación: la radio, “y siempre haciendo noticias”. Tras unos años en Guanajuato, donde se dedicó a la comunicación institucional, se trasladó en 2007 a La Piedad para trabajar en Radio Pía, donde permaneció hasta finales de 2012. En esa época, gracias a colegas como J. Jesús Lemus, dice, aprendió también a cuidarse.
“Es ahí donde empiezo a vivir realmente la violencia contra este gremio, contra la labor que realizamos”, afirma. Hubo políticos que, después de publicar una información, le mandaban gente para amenazarla: “O le bajas, o te vas a ir de aquí”, le decían. Otras veces bloqueaban su entrada a oficinas del gobierno o impedían que hablara con funcionarios públicos.
De regreso en Zacapu, en 2015, trabajó en el semanario El Mensajero y en la emisora La Zeta. Se encontró, cuenta, con una realidad diferente a la de antaño: brotes de violencia al alza, presencia de cárteles criminales y vínculos de las autoridades con la delincuencia organizada.
“Era más fácil obtener información si te metías al molino o te formabas en la fila de la tortillería, donde la gente hablaba de este temor, expresaba muchas de las cosas a las que se estaba enfrentando, que si llegabas a una dependencia donde estaban obligados a proporcionarte datos”, recuerda. “Empezaba a haber la quema de muchos vehículos, de muchas situaciones que ahora parecieran haberse normalizado, pero que por primera vez ocurrían en Zacapu”.
En esa época, afirma, el gobierno municipal decidió también prescindir de los periodistas y crear plataformas digitales para difundir su información. “Te decían: ‘¿cuál es el trabajo de crear un página y subir las fotos y el contenido que a mí me conviene?’”.
Al control de la información por parte de las autoridades se sumó el temor de la población.
“La gente está muy cansada, pero nadie te dice nada. Nadie se atreve a poner un comentario en una red social, a menos que sean perfiles falsos, porque tienen muchísimo miedo. Y se vuelve más difícil nuestra labor”.
Como periodista, Alejandra sabe que algunas informaciones no se van a transmitir. “Ningún medio te publica una nota de un desaparecido”, afirma. Otras veces, alguien que se identifica como miembro de un cártel le escribe para indicarle cómo debe publicar una nota, qué incluir o dejar fuera.
“Ya no te dejan hacer nada. ¿A qué nos intentan obligar? A replicar las notas que te manda el ayuntamiento, el gobierno del estado, pero el periodismo de investigación, de compromiso social, que la gente necesita, porque hoy más que nunca la gente necesita generar conciencia, conocer la realidad, pues no lo puedes hacer. Aparte, ya nadie te lo paga. Nadie quiere meterse en broncas porque todo el mundo recibe amenazas de todo el mundo”.
Hoy día, Alejandra es la única mujer periodista en el municipio; en su profesión ha experimentado no solo situaciones de riesgo, sino también violencia de género: “Te tienes que enfrentar todos los días con gente que te ve [como] menos, porque ahora donde predomina la violencia, pues también predomina la fuerza de quien la tiene; entonces, cualquiera te ve como débil, es como si dijeran: pues si se me pone al brinco, la saco de aquí, la corro o la quito, ¿no? Sigue habiendo una gran cultura machista de violentar a las mujeres en muchos sentidos”.
Dejar todo, un diagnóstico sobre mujeres periodistas víctimas de desplazamiento forzado elaborado en 2022 por CIMAC en coordinación con el Global Fund for Woman y la Unión Europea, consigna que en México “persiste la percepción de que el periodismo no es una profesión ‘apropiada’ para las mujeres, lo que da lugar a grandes presiones sociales para que no accedan a esta ocupación o la abandonen”.
Alejandra lo sabe bien: “Si llega un hombre, le preguntan: ‘¿usted es reportero?’, y la gente se quiere hasta peinar para darle el dato, pero cuando llegas tú, es más fácil mandarte al diablo por el hecho de que te consideran débil. No le puedes hacer algo a quien te contesta mal o te cierra la puerta en las narices; eso ocurre”.

Sentirse en la mira
En 2018, Alejandra recopiló una serie de testimonios sobre la deforestación provocada por el cambio de uso de suelo de los bosques para convertirlos en huertas de aguacate, un fruto del que Michoacán es el principal productor y exportador a nivel nacional. Los grupos delincuenciales buscaban apropiarse de un negocio que anualmente genera en México ganancias superiores a los tres mil millones de dólares de acuerdo a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
“Toda la producción aguacatera empieza a migrar de la región de Uruapan hacia acá en específico. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Meseta Purépecha, en la región, por ejemplo el municipio de Cherán, que tiene una especie de blindaje por su autogobierno, y donde nadie, ni siquiera de la propia comunidad, puede cortar un árbol si el Concejo [Mayor de Gobierno Comunal] no se lo permite. Brincan esa parte y llegan aquí”.
En Michoacán, casi 180,000 hectáreas se destinan a la producción del llamado “oro verde”, de las que 4,000 se ubican en Zacapu, según los reportes del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del gobierno federal.
“Empiezas a ver y a darte cuenta de que, para poder llegar y cultivar el aguacate, lo primero que hacen es despojar a la gente de sus predios. Empiezan a comprar los predios a un costo muy bajo”, dice Alejandra.
Los propietarios fueron obligados a vender sus terrenos a precios ínfimos; si estaban tasados en un millón de pesos, les pagaban 300,000, y si no aceptaban, los mataban o los despojaban de sus propiedades. Ocurrió en la comunidad Las Canoas y en el cerro del Tecolote, donde hace años los habitantes acudían a practicar deporte y hoy se encuentra “invadido” de predios.
Alejandra recuerda el caso de Adolfo de quien prefiere reservar los apellidos, que era copropietario de unas tierras que se negaba a vender, y les dio su testimonio a ella y a reporteros que trabajaban en un programa de televisión de Jaime Maussan.
“Hicimos la entrevista y nos habló de absolutamente todo lo que estaba ocurriendo, cómo llegaban, cómo los contactaban”, señala. “Estaba enterado de que todos o gran parte de los propietarios de ahí venían siendo intimidados, amenazados; muchos ya por el temor de tener conflictos, incluso de perder la vida, cedían las tierras, las vendían entre comillas, pero él se venía negando, ya directamente lo habían abordado diciéndole que querían sus predios”.
A los dos días, cuando la entrevista aún no salía al aire, Adolfo fue asesinado. Alejandra se enteró por una llamada que le hizo la hija del propietario, quien le pidió detener la información para no poner en riesgo a su familia.
Alejandra documentó, con la información que le proporcionó Adolfo, cómo los terrenos eran vendidos a precios por debajo de su valor catastral. Después de difundir en la radio la información, empezó a recibir insultos y amenazas en sus redes sociales y en su celular. “Nunca me dio miedo, y pues coraje tampoco. Si te pones a enojarte o amedrentarte de cualquier cosa, no estarías en esto. Sabes que así es, aprendes que, aunque trates de ser objetivo narrando los hechos, no toda la gente está de acuerdo”.
Fue en mayo de 2019, tras finalizar una entrevista en Panindicuaro, cuando se sintió en riesgo. Encontró en el parabrisas de su automóvil un pedazo de cartón con una advertencia similar a la que había recibido días antes por WhatsApp, después de dar a conocer información sobre incendios provocados en zonas forestales para sembrar aguacates : “’Vas a ir a apagar con el culo los incendios’, así decía, pinche vieja pendeja y quién sabe cuánto”.
Una amiga de Alejandra le recomendó contactar al colectivo de periodistas #NiUnoMás Michoacán, donde activaron redes de apoyo, le ayudaron a presentar una denuncia, y difundieron un video en el que exponía la violencia de que era objeto.
“Ese día, yo venía de hacerlo público y ya todo el mundo me estaba hablando; agradezco la atención de ‘oye, ¿qué onda?, ¿qué ocupas?’, gente, compañeros, amigos, familiares de Estados Unidos. Se corrió la voz, como sabemos que este tipo de notas se corren; pero también llego y me encuentro con que a mi hijo en la prepa, a mi hija en la secundaria, [les dijeron] ‘oye, que van a matar a tu mamá’, cosas por el estilo, y dices ‘no, oye, no manches’”.
El impacto que provocó la amenaza en sus familiares fue lo que más le dolió a Alejandra. “Yo nunca he compartido nada en familia de lo que pasa, […] no lo hago ni lo voy a hacer, siento yo que por su seguridad, por su salud mental, emocional, y también por la mía”, explica. “Sí hubo un momento en que pensé: ‘¿para qué hice eso [hacerlo público]?´. Yo estaba superestresada con eso que pasó, sentía que ya no podía moverme, ni trabajar, no por miedo, sino por el acoso de la gente y de todo el mundo para que hiciera algo más. Yo decía: ’esto se está haciendo tan grande que a lo mejor por eso sí me hacen algo´, y no me podía dar el lujo de dejar de trabajar”.
La radiodifusora en la que laboraba no le proveyó ningún apoyo. Y la desaparecida Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de Michoacán también resultó una nulidad: cuando Alejandra requirió una patrulla que la acompañara para sacar a sus hijos de Zacapu, jamás llegó. Fue ella quien los trasladó en su auto a un lugar seguro. “Me fui y los dejé, regresé y nunca me pasó nada”.
Creada en 2017 por el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo tras el asesinato del periodista Salvador Adame, la unidad estatal tuvo un recorrido efímero y una operación precaria, al grado de que, cuando comenzó la administración de Ramírez Bedolla en 2021, las nuevas autoridades no la encontraron funcionando, ni detectaron documentación que respaldara su existencia, según consigna la investigación “Michoacán: un estado que solo actúa bajo presión gremial”, del proyecto Protección de Papel para Periodistas en México.
Entre 2012 y noviembre de 2023, agrega el reportaje, el gobierno estatal brindó atención a 32 periodistas (seis mujeres y 26 hombres). La mayoría de las medidas de protección otorgadas eran risibles, como la entrega de un directorio con números de emergencia,
Alejandra se arrepintió de haber presentado su denuncia, no solo porque fue archivada, sino porque el Ministerio Público de Zamora retuvo su celular, que era su herramienta de trabajo, para sacar la sábana de llamadas.
“Nunca concluyeron nada. Eso no hace más que confirmarme que es pura perdedera de tiempo, que somos vulnerables todos, desgraciadamente, no solamente los periodistas, aunque sí se incrementa el riesgo en función de lo que hacemos. Cuando incomodas a la gente que tiene el poder, que tiene la manera de resolver o no cosas, o de coartarte, en ese tema no hay nada que hacer”.
Nadar a contracorriente
Getulia Maycotte Cincire creció con el canto de las aguas del Cuitzeo resonando en los caminos. Arriba de una canoa navegaba, con su padre y sus hermanas y hermanos —ella es la número trece—, hasta perderse en el azul profundo del que —todavía— es catalogado como el segundo lago más grande del país.

Getulia, de 65 años, ha ejercido principalmente el periodismo en Cuitzeo, donde ha sido testigo de la degradación del lago, que tras perder el 70% de su nivel de agua se ha convertido en una enorme extensión terregosa en la que solo en época de lluvias asoma el azulino que tanto tiempo lo caracterizó.
Como la mayor parte del territorio michoacano, el municipio de Cuitzeo y su lago han sufrido afectaciones por el cambio de uso del suelo, la deforestación, la contaminación de las aguas, la sobreexplotación, y el desinterés gubernamental por instrumentar políticas públicas efectivas para su atención.
En 2022, la Comisión Forestal de Michoacán informó que, en una década, se perdieron 350,000 hectáreas de bosques, lo que ubicó al estado en el noveno lugar nacional en deforestación.
Desde las letras y el activismo, Getulia ha dado la batalla por la recuperación y el cuidado del lago. En 1995 fundó el periódico El Porvenir de Cuitzeo; en un inicio fue quincenal y, a partir del segundo año, se convirtió en semanal. Desde su primer número decidieron no publicar nota roja; ni siquiera cuando, como en el resto de México, aumentó la violencia en los 20 municipios donde circula el diario.
“Nosotros manejamos lo que tenemos que manejar, que es la información que considero yo que es de importancia, porque son las autoridades municipales las que tienen la obligación de dar los servicios a la ciudadanía y las que tienen los recursos, y esa es una de nuestras prioridades”, explica sobre una línea editorial que define como “crítica y objetiva”.
El hecho de que El Porvenir cuestionara las acciones de los políticos, reconoce Getulia, les generó molestia. “Fue algo con lo que tuvimos que batallar en un principio porque no estaban acostumbrados a que hubiera un medio que los evidenciara, que los pusiera en la vista de los ciudadanos”.
Cuando nació el periódico ya trabajaba en la problemática ambiental de la zona, en cuya cuenca se asienta Morelia.
“Con el lago no hay solo un problema: tiene el problema de la invasión, de la falta de agua, de la deforestación, de que las autoridades encargadas no hacen el trabajo que tienen que hacer. Son infinidad de problemas los que tiene el lago”, apunta.
Getulia recuerda que una de sus hermanas, Margarita, junto con el profesor Tomás Lázaro Jacobo y un médico que no era de Cuitzeo, empezaron a trabajar por el lago “hace muchos años”, a principios de la década de los 90 del siglo pasado; hicieron una planta de tratamiento rústica y, tras cinco años de labor, se cansaron debido a la indiferencia de las autoridades.
Fue también en 1995 cuando, con la participación de Getulia, se formó la asociación civil Amigos del Lago de Cuitzeo enfocada al rescate del lago. La periodista encabeza los trabajos de la agrupación desde hace doce años.
“Siempre encontramos las puertas abiertas en la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pero entrábamos, planteábamos el problema, nos salíamos bien contentos, y no pasaba nada, nunca nos prestaban atención”, lamenta.
Su trabajo periodístico y su activismo han puesto a Getulia en la mira del acoso judicial, pero su formación como abogada, dice, le ha ayudado a sortear esas situaciones: “Creo que a mí en lo particular me sirvió mucho haber estudiado la carrera de Derecho”; de lo contrario, considera que no habría podido continuar con su periódico.
“Hubo dos comparecencias ante el Ministerio Público. Teníamos los documentos, sabíamos hasta dónde podíamos publicar, sabíamos que teníamos las pruebas y no había ningún problema, pero a veces la autoridad acude a las instancias judiciales con el interés de amedrentar al periodista, eso lo vimos al principio y con eso batallamos. Creo que todas las [personas] con medios de comunicación tienen un relato especial en ese aspecto”.
En México, los defensores del ambiente y el territorio son también víctimas de la violencia. Durante el sexenio de López Obrador, la organización Educa Oaxaca documentó 225 asesinatos de personas defensoras en el país. Michoacán, con 21 casos, es el tercer estado con mayor número de víctimas, después de Oaxaca, con 58, y Guerrero, con 39. En el caso de las mujeres, permanece impune en la entidad el asesinato de Guadalupe Campanur Tapia (2018), del municipio de Cherán, y María Eufemia Reyes Esquivel (2020), de Zitácuaro.
El 5 de junio de 2024, Día Mundial del Medio Ambiente, María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques en la comunidad indígena de Ocumicho, municipio de Charapan, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado, acusada de la desaparición de dos comuneros; aún no ha sido liberada.
A Getulia le preocupa que, en Michoacán, un gran número de periodistas sean personas de la tercera edad que continúan trabajando a pesar de las deficiencias físicas o las enfermedades.
“Ya se les acabó la vida, y tienen un problema”, dice. “Habrá algunas [personas] que más fácil obtengan los recursos, otras que sí tengan seguridad [social], y algunas que sí hayan tenido el cuidado del ahorro, que sí tengan medios. Pero la mayoría no. Es uno de los problemas que yo veo”.
Son personas, lamenta, que se retiran del periodismo sin contar con ningún tipo de jubilación después de años de trabajo. “Y en Morelia, en Michoacán, hay muchos periodistas que no han pensado en eso”.
Como presidenta de la Asociación Michoacana de Periodistas (Amipac), encargo que terminó el pasado enero, Getulia propuso que, en el inmueble que tiene el organismo en comodato en Morelia, además de oficinas y un auditorio, se construya una casa del periodista. El compromiso durante su periodo fue dejar en obra negra el primer piso, agrega, ya que el lugar está en ruinas.
“¿Cuántos periodistas conoces que se han muerto enfermos, pobres y solos?”, pregunta. “Muchos, muchos. Yo tengo una lista de ocho”.
Mujeres pioneras
La labor de las mujeres periodistas en Michoacán tiene un largo camino, desde Elvira Vargas Rivera, nacida en 1906 en el municipio de Tlalpujahua, una de las primeras reporteras del país que trabajó en periódicos de circulación nacional. Integrante del movimiento vasconcelista, cubrió la fuente presidencial y escribió en medios como El Nacional y Novedades.
Grecia recuerda a una “guerrera del periodismo”, Hortensia Toscano (1934-2016), quien fue la primera reportera del estado, asegura, y tuvo que huir de Michoacán cuando era gobernador Agustín Arriaga Rivera (1962-1968).
“Cuando en el 68 yo tenía tres años, Hortensia Toscano ya luchaba a través de su medio [el semanario Época, la Voz del Valle] contra la represión estudiantil que se vivía en Michoacán.
Me contó que, una vez que iba a ir a Apatzingán el gobernador, […] imprimió muchos volantes que decían: ‘Agustín Arriaga Rivera asesino’, porque se había dado una represión muy fuerte de nicolaítas [estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo] en Morelia. Cientos y cientos de volantes que mojó y aventó en las azoteas desamarrados; cuando se secaron, empezaron a volar por las calles e inundaron el centro de Apatzingán. Luego tuvo que subirse a una camioneta y ser sacada del estado de manera clandestina. Tardó mucho, pero regresó; los periodistas regresan, los políticos por fortuna se van, aunque el daño que dejan es a veces irreparable”.
Recuerda también a Marthalina Barreto Salas como la segunda mujer periodista de Michoacán, quien fundó en 1960 el semanario Vanidad en Uruapan. Y “yo soy la tercera”, afirma Grecia, quien trabajó con sus dos predecesoras, con Marthalina de 1988 a 1991 en Vanidad, y con Hortensia Toscano en algunas ocasiones en la jefatura de información del semanario Época, la voz del valle.
“[Marthalina] tenía Vanidad, que era supuestamente de sociales, pero la primera plana la dedicaba a la crítica social a través del periodismo”.
Getulia menciona a Rosa Isela Caballero, quien tras la desaparición de su esposo José Antonio García Apac en 2006, director del semanario Eco de la Cuenca de Tepalcatepec, decidió continuar con la publicación “y, como es muy difícil, porque es difícil sostener un periódico y más con una línea crítica, ella ha ido a Estados Unidos y trabaja un tiempo, y regresa para sostener el periódico impreso”.
Reconoce la labor de mujeres periodistas que han dado la batalla con publicaciones propias para visibilizar la realidad del estado: “Estamos hablando en Lázaro Cárdenas de lo que antes era El Quijote y ahora es La Región (de Otilia Medellín), de El reflejo de Michoacán (de Aurora López Nambo), de La verdad de Zitácuaro —que es el primer diario de Zitácuaro— de Blanca Rueda, del Real Huetamo (de Rosario Pineda Macedo y Elena Avellaneda Múgica), de El Heraldo de Zacapu (de Leticia Huante), de Eco de la Cuenca de Tepalcatepec (de Rosa Isela Caballero) y de El Porvenir”.
Las mujeres han hecho y seguirán haciendo periodismo en Michoacán, como explica Alejandra: “Yo creo que sigue siendo muy importante nuestra labor. Hace falta gente comprometida, representantes que de veras trabajen para que tengamos mejores condiciones y que podamos hacer esta labor que tanto se necesita en un país como México”.
Guerrero
ALINA NAVARRETE FERNÁNDEZ
En Palabras Impunes: Estigmatización y Violencia contra Mujeres Periodistas en México 2019-2022 realizada por CIMAC, el cuarto estado con más agresiones contra mujeres periodistas fue Guerrero, con 42 casos cuyos ataques fueron perpetrados, principalmente por particulares e integrantes de organizaciones criminales.
“En Guerrero existe una presencia de grupos del narcotráfico que se han incrustado en la política de la entidad en colusión con las propias autoridades”, señala el informe, “además de grupos armados no estatales como las autodefensas o policías comunitarias, lo que genera entre ambos una disputa constante”.
Se ha convertido en territorio de necropolítica. Hay presencia de grupos del narcotráfico que se han incrustado en la política de la entidad en colusión con las propias autoridades, además de grupos armados no estatales como las autodefensas o policías comunitarias, lo que genera entre ambos una disputa constante; por lo anterior, no es extraño que la fuente de sociedad (42.85%) y, en específico, investigaciones sobre seguridad (16.66%), sean las más riesgosos en la entidad para las reporteras (69%) que cubren estos conflictos.
Los ataques contra mujeres periodistas en Guerrero son perpetrados, en su mayoría, por personas civiles (19.04%), seguidos de integrantes de las estructuras criminales (14.28%). De acuerdo con reporteras de la entidad, los particulares —o civiles— muchas veces son afines al gobierno en turno, como el actual de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, concentran el mayor porcentaje de población en pobreza extrema en el país. La entidad ha vidido una expansión de economías criminales, donde operan decenas de células delictivas, producto de varios fragmentación criminal tras disputas, arrestos y asesinatos que han generado ciclos de violencia. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo menos 16 organizaciones criminales se disputan el estado de Guerrero. Aunque la International Crisis Group, estima que en el estado operan alrededor de 40.
Es un estado de tierras fértiles, líder en la producción de mango, pero también de cultivos ilícitos. En 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó 180 plantíos de hoja de coca en la entidad lo que representan el 64.75% de los 278 localizados en el país.
Estas condiciones han provocado que organizaciones criminales se disputen el control del territorio; según información del gobierno del estado publicada por el periódico El Sur, en 2023 operaban en Guerrero 16 cárteles, con una mayor presencia de La Familia Michoacana, Los Tlacos y Los Ardillos.
Estas bandas delincuenciales en su economía ilegal, se han dirigido contra la comunidad de trabajadoras y trabajadores que conducen las unidades del servicio público, ellos son blanco de extorsiones y el pago del “derecho de piso”, es decir, para trabajar libremente deben dar un pago fijo a determinada banda delincuencial o de otra manera, serán lastimados o violentados. Se han tenido registros de este tipo de hechos principalmente en la capital, Chilpancingo y en el municipio de Taxco.
Por ejemplo, la disputa entre trabajadores y bandas cobradoras de piso trajo consigo el asesinato de al menos 6 operadores de transporte público en el 2024, también taxistas así como autobuses de transporte foráneo, situación que detonó manifestaciones y un paro laboral.
Aunque no son los únicos sectores afectados, el cobro que extorsiona a las personas en Guerrero abarca a cualquier empresa independiente de su tamaño, pueden ser micro o macro quienes enfrentan esta situación.
Es imposible omitir la corrupción en este análisis porque esto permite no solo que viva y emerja este tipo de violencias contra la población de Guerrero sino que expanda, no hay consecuencias para delincuentes y esto sin duda se teje entre las redes de complicidad e influencia.
Guerrero también la octava entidad del país con mayor número de homicidios dolosos, con 103 casos registrados solo en julio del 2024, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De las mil 171 carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado, abrió en 2023 por este delito, solo 12 fueron judicializadas y no hubo ninguna sentencia condenatoria, lo que se traduce en una absoluta impunidad.
De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2024 elaborado por la Secretaría de Bienestar, el grado de marginación y rezago social en Guerrero es “muy alto”; el estado cuenta con 3.6 millones de pobladores, de los que el 51.8% son mujeres.
Son las y los periodistas quienes visibilizan a nivel local los hechos de violencia. Un complejo entramado que ha provocado crímenes de Estado como la desaparición en Iguala de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desde la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que participaron fuerzas de seguridad e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las periodistas del estado enfrentan un entorno violento, por eso prefieren no cubrir aquellos hechos que puedan ponerlas en peligro a ellas y a sus familias. A pesar de la precariedad del oficio, se mantienen firmes y comprometidas porque creen en la importancia de su trabajo y en dar voz a las denuncias de la ciudadanía.

La sombra de los 43 en Iguala
Iguala, como Acapulco, es uno de los 50 municipios prioritarios del Gobierno federal por sus altos índices de violencia. Tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que expuso la complicidad de las autoridades con las organizaciones criminales que operan en la región Norte, continuaron aumentando las víctimas de este delito, lo que generó que las familias crearan colectivos de búsqueda como Madres Igualtecas y Los Otros Desaparecidos.
Documentar la violencia y las redes criminales provocó que las y los periodistas de la región recibieran amenazas de muerte de la delincuencia organizada, que derivaron en el desplazamiento forzado de 13 reporteros y el asesinato en 2020 de Pablo Morrugares Paraguirre, director de PM Noticias.
Artículo 19 alertó sobre las amenazas en redes sociales dirigidas el 9 de agosto de 2023 a varios periodistas de Iguala. Lo “inaudito y lo crudo”, señaló la organización, es que adjuntaron fotografías, capturas de pantalla y mensajes intimidantes que incluían “supuestamente” su ubicación.
Iguala se ubica a una hora y media de distancia de la capital de Guerrero, Chilpancingo, y es el punto de partida para viajar a la región de Tierra Caliente, donde ni la ciudadanía ni los periodistas son ajenos a la violencia de los grupos criminales.
A finales de 2022, el reportero Jesús Pintor Alegre y los administradores de la página de Facebook “Escenario calentano”, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, fueron secuestrados; hasta la fecha, García continúa desaparecido.
Aunque el caso movilizó al gremio de Chilpancingo en demanda de su liberación, las zonas de silencio provocadas por la presencia del crimen organizado impiden que haya una vinculación entre los periodistas del estado; como consecuencia de esto, al producirse un delito surge la duda de si la víctima se dedica realmente a la profesión.
Durante poco más de dos décadas, Natividad ha trabajado como periodista: “Es mi pasión”. Estudió la carrera porque quería ser locutora de radio; al salir de la universidad, su primer trabajo fue como recepcionista, precisamente en una estación radiofónica. Actualmente trabaja en el Diario de Iguala y en el medio que creó hace 13 años, Hora Cero. En un estado marcado por el machismo, dice, uno de sus grandes retos ha sido lograr hacerse un nombre.
Natividad

Natividad fue a cubrir la rueda de prensa que ofrecieron los estudiantes de Ayotzinapa a las 00:30 horas del 27 de septiembre de 2014, cuando se produjo un ataque armado. Uno de los normalistas, Julio César Mondragón, fue asesinado tras huir de la agresión, y sobre el asfalto quedó tendido el cuerpo de Daniel Solís Gallardo; hubo además varios heridos.
Sobre esa noche en Iguala nunca escribió; cuenta que se sentía perseguida hasta en su casa. “No sabía cómo manejar que nos habían disparado, que tenías que arrastrarte en el suelo para salvar tu vida, que debías correr para resguardarte; en ese momento, no supe qué hacer”.
Nadie te prepara, dice, para enfrentar estas situaciones, no existen blindajes capaces de protegerte. Por eso, le gustaría “tener una armadura para poder hacer un periodismo libre y sin condiciones”.
La vida de Natividad, que desde 2014 forma parte del Mecanismo de Protección federal, fue marcada por la desaparición de los normalistas. “Antes era como más aventada en cuestión de no medir las consecuencias, en cuestión de escribir, y no me importaba, yo decía que mi pluma me iba a proteger de las balas, [pero] después de los hechos de los 43 vi que era tan vulnerable como cualquiera”.
“Ahora ya analizo más cuáles son los riesgos que voy a tener, cuáles son las repercusiones, sobre todo no solamente para mí, sino para mi familia. […] Checo si vale la pena a veces acudir, por ejemplo, cuando hay un asesinato. Cuando hay situaciones donde está vinculado el crimen organizado, no voy, llego a ir cuando ya está, por ejemplo, el Ejército, la Guardia Nacional, cuando ya hay más seguridad, sí voy”.
Sin embargo, la presencia de corporaciones de seguridad no funciona como garantía para las periodistas debido a que les bloquean el acceso o les quieren dictar cómo manejar la información. Además, los integrantes del crimen organizado tienen identificados a quienes cubren los hechos de violencia y, en ocasiones, les mandan “mensajitos corteses”; entonces, mejor evita esas coberturas.
Son sus colegas, afirma, quienes se interesan por su salud física y psicológica, y le aconsejan desde tomar terapia hasta mejorar su alimentación o hacer ejercicio. “Este tipo de recomendaciones se van convirtiendo en hábitos, precisamente, por las situaciones delicadas que vives”.
Esperanza (nombre editorial ficticio)
Periodista desde hace 20 años en Tierra Caliente en Guerrero, zona ubicada al oeste del estado en la cuenca del Río Balsas, se caracteriza por valles y altas temperaturas a lo largo de todo el año.
Esta zona guerrerense atraviesa una crisis humanitaria por la disputa acontencida en este lugar entre bandas de delincuencia organizada y se sabe que ha habido reclutamiento forzado en esa zona para que jóvenes y adolescentes se incorporen a las filas de estos cárteles quienes mantienen presencia permanente en el lugar.
Esperanza, es periodista en Tierra Caliente, Guerrero, narra que fue una de las primeras mujeres periodistas en esa región, le tocó abrir camino. Comenzó a trabajar información política y fue abriendo paso. Narra que la arroparon las y los calentanos.
Como periodista, aplica la autocensura como una forma de resistencia, por lo que reconoce que le deben mucho a la región en materia periodística pero “intentan cuidarse”.
Junta a ella hay otras cuatro mujeres periodistas en la región, pero ella ha aprendido a trabajar por su cuenta. Trata de no salir de noche pero si la convocan a un evento por la noche, intenta mantener informados sa su familares de su desplazamiento.
Esperanza quería estudiar Derecho, pero finalmente se inclinó por el periodismo. “A mí lo que siempre me ha gustado es ser justa, justa en lo que hago; no solo en el trabajo, también en la vida diaria, pero en lo personal aprendí a querer lo que estoy haciendo”.
Hace más de 15 años que trabaja en la región de Tierra Caliente, donde ha tenido la oportunidad de conocer y ayudar a diversas personas. “Es una carrera que tiene sus altibajos, pero en lo personal trato siempre de disfrutar y de ver sus ventajas”.
“Gracias a Dios”, cuenta, no ha sido agredida por su labor “porque lo que aplicamos desde hace ya algunos años es la autocensura, qué publicar o no depende de nosotros, es un tema también de seguridad, de cuidarte, yo trato de manejar información general, con algunas excepciones. […] Creo que le debemos mucho a la región, periodísticamente hablando, pero también tratamos de cuidarnos”.
Tiene su propio medio con el que se sostiene económicamente pero por razones de seguridad en este texto omitiremos su identificación pública.
La precariedad del oficio le ha obligado a diversificar sus ingresos, por eso administra su medio de comunicación.
“En mi caso, creo que soy un 70% periodista, y bueno, también publicista, pero si sabes separar bien las cosas, lo que es publicidad y lo que es información, se puede hacer”.
Los retos de la montaña
Tlapa de Comonfort es el centro económico y político de la Montaña, la región con mayor población indígena del estado.
“Por tratarse de una región alejada del centro del estado y con una población sumamente dispersa, existen pocos medios periodísticos interesados en dar a conocer los hechos de violencia y las luchas de resistencia que acontecen en los municipios de la alta Montaña”, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe La verdad, vestida de verde olivo, de diciembre de 2023.
La mayoría de los 13 medios de comunicación identificados por Tlachinollan —un periódico de circulación regional, una radio indigenista, tres radios comerciales y ocho portales digitales—, “difunden los actos oficiales de los presidentes municipales y diputados locales y federal. Predomina la nota roja con tendencia amarillista haciendo escarnio de la violencia que padecen las mujeres indígenas”.
Reconoce también que “el trabajo periodístico en esta región es difícil y riesgoso por los cacicazgos políticos que persisten en las cabeceras municipales que se obstinan en controlar la información que se procesa para crear una imagen falsa de las administraciones municipales”.
Al mismo tiempo que estudiaba Ciencias de la Comunicación en Chilpancingo, Carmen trabajaba como locutora en la emisora La Voz de la Montaña, por lo que debía viajar cada semana a su natal Tlapa, donde se encuentra la estación.
“En ese tiempo, el transporte era mucho más restringido. Había que esperar horarios de autobús, se complicaba mucho y, mejor, después de un rato de estar viajando continuamente, decidí regresarme a vivir de manera permanente, más bien, regresar a mi casa”.
Para Carmen, “los profesionistas debemos estar en los lugares donde no los hay”; en congruencia con su filosofía, desarrolló su carrera periodística en la Montaña. Desde que en 2006 obtuvo la corresponsalía del periódico El Sur en la región, su dinámica como reportera se volvió “más social, más activa”, porque se trasladó a las comunidades para documentar los hechos, desde un conflicto educativo hasta la toma de un ayuntamiento.

El reto de hacer periodismo en la Montaña, dice, son las distancias. Trasladarse desde Tlapa a alguno de los otros 19 municipios que integran la región no es fácil. “No tener transporte propio limitaba mucho el movimiento. No te digo que ahora no pase, pero [la situación] ha cambiado bastante”.
Los gobiernos han pavimentado carreteras, y aumentó el número de concesiones para el transporte público, pero el mal estado de las carreteras todavía impide llegar con rapidez a los lugares. “Con la tecnología, a veces ya documentamos desde internet, o la gente que está en las comunidades sube cosas, pero hay que verificarlas. Siempre mejor trato de buscar quién lo dijo o cómo lo dijo, si me parece confiable o mejor no, pero sigue siendo el reto la cuestión de la comunicación en los traslados”, afirma Carmen.
El hecho de ser la primera mujer que trabajaba como corresponsal de un medio en la región también implicó lograr que fuera aceptada por las autoridades de las comunidades —delegados y comisarios—, en su mayoría hombres.
“Yo sentí resistencia; siempre me preguntaban: ‘¿Y dónde está el compañero?’. Y yo tenía que decir: ‘Pues ya no va a estar aquí, yo soy la que voy a estar cubriendo’”, recuerda. “Ese es uno de los retos en cuanto a las fuentes, la cuestión de que eres mujer y un poquito como que se limitaban para darte información o invitarte a las comunidades, pero la fuente va aceptando eso y luego tú viendo qué temas había que destacar, siento que fue más sencillo reportear”.
A diferencia de sus colegas, Antonia no estudió periodismo. Ella nació en Ocotequila, una comunidad indígena del municipio de Copanatoyac. Después de egresar de la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, comenzó a trabajar como traductora del náhuatl en el Ministerio Público en Delitos Sexuales de Tlapa, donde conoció a Carmen.
Se hicieron amigas y, en 2015, cuando Carmen aceptó ser consejera distrital en el Instituto Nacional Electoral, le pidió a Antonia que cubriera para El Sur aquellos temas que, por su nuevo cargo, le conflictuaba reportear, como elecciones y movimientos sociales.
Antonia recuerda que, en ese tiempo, el Movimiento Popular Guerrerense, creado en 2013 por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, policías comunitarios y otras organizaciones, tenía una fuerte presencia en la región a raíz de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. En esa coyuntura, se convirtió en periodista casi de manera empírica.
Por ser el náhuatl su lengua materna, tuvo que superar “el miedo a escribir”. Alerta también sobre las “violencias simbólicas” que ha enfrentado por su condición de mujer: el menosprecio a su trabajo, tanto por líderes de diversos sectores como en las comunidades, cuando “los señores” la ignoran y prefieren dirigirse a sus colegas hombres, y que no la reconozcan como periodista, sino como “comunicóloga”.
“Hay funcionarios a quienes no les gusta lo que escribes, temas elementales como que no hay agua en la colonia o medicamentos en tal municipio, y mandan a su personal para que te empiecen a atacar por las redes sociales”, dice Antonia. “Primero te tratan de desprestigiar, y si no encuentran cómo, se meten con tu físico, te hacen burla”.
Debido a que mucha de la información que reporteaban se quedaba sin publicar, porque solo tenía trascendencia a nivel local, Carmen y Antonia fundaron El Jale Noticias en 2016, dedicado a la cobertura de la región.
“El tema de la seguridad se mezcla mucho con la política, con los partidos y esa necesidad de, a lo mejor, ya controla los espacios o el territorio”, reflexiona Carmen, quien como periodista ha estado presente en las administraciones municipales del PRI, el PT y el PRD. Pero “de todos ellos”, asegura, “el gobierno que más nos ha lastimado fue el que encabezaron los de Morena”.
Durante el periodo 2018-2021, cuando el alcalde de Tlapa era Dionicio Merced Pichardo García y tenía como jefe de gabinete a Marco Antonio García Morales, Carmen sintió “que sí estábamos en una situación como de vulnerabilidad. […] Desde que asumieron no nos podíamos acercar al ayuntamiento y, si nos acercábamos, éramos prácticamente vigilados”.
En esa administración hubo dos hechos que marcaron no solo al gremio periodístico sino a la ciudadanía tlapaneca: el asesinato del abogado nahua Joaquín Morales y la desaparición del líder del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano. Carmen y Antonia documentaron ampliamente los casos tanto para El Sur como para El Jale Noticias, por lo que fueron agredidas en redes sociales por perfiles falsos creados por integrantes del gobierno municipal.
El cuerpo de Cerón fue hallado en una fosa clandestina el 20 de noviembre de 2019, más de un mes después de su desaparición cuando se dirigía a dar una conferencia en Tlapa. García Morales fue señalado por el FPM como el autor intelectual del crimen y, aunque estuvo en prisión por estos delitos, en agosto de 2023 fue declarado inocente.
Antonia recuerda que en los primeros días de la búsqueda de Cerón se sentía sola. No recibieron acompañamiento de otros medios, solo de colegas a nivel estatal, pero no local. “Yo salía al balcón de mi casa y me asomaba, quería ver si era todo normal, si no había un coche extraño por ahí; cuando caminaba volteaba a ver, así como de ‘nadie me sigue’. Es un miedo que te imponen y ya no te sientes libre”.
Ese temor hizo que cambiaran sus hábitos. Antes, cuenta, no cerraban la casa con llave, cualquier familiar podía meter la mano por la ventana y abrir, pero desde esa época le dan vuelta a la cerradura.

Las circunstancias obligaron a Carmen y Antonia a no cubrir más hechos de violencia, pero la amenaza sigue presente. Anteriormente sabían que las agresiones procedían del ayuntamiento, pero ahora desconocen si alguien, molesto con su información, podría atacarlas.
“Yo me pongo a preguntar: ¿y quién es la maña? La maña debe tener rostro”, dice Carmen. “En este tiempo, siento que somos más vulnerables en cuestiones de seguridad, haciendo nuestro trabajo, porque ya no les vemos el rostro, no sabemos quién es el que se incomoda. Eso nos tiene mucho en la incertidumbre de por dónde podría venir una agresión o quién te la va a hacer. Por ejemplo, en el caso de Arnulfo dicen que fue un asunto de la presidencia [municipal], pero quienes lo ejecutaron fueron otros”.
Los grupos criminales están en todas partes, señala Antonia, también en la Montaña. Son prudentes con las acusaciones que reciben, “nos dicen fulano es delincuente o es criminal”, pero no se enfrentan a la persona porque saben que se irían “directamente al cementerio”.
“Yo creo que nos hace falta hacer entender a la sociedad que necesita periodistas, porque cuando matan a un periodista, imagínate si es el único corresponsal en un lugar y le pasa algo, quién asume su papel, queda vacío”.
Elegir, pese a todo, el periodismo.
Celeste, Rosalba, Natividad, Esperanza, Carmen y Antonia tienen algo más en común que ser mujeres periodistas: todas han sido víctimas de violencias en el marco de su trabajo; han enfrentado campañas de desprestigio, acoso sexual por parte de funcionarios e incluso de sus colegas hombres, discriminación y ninguneo. Debido a la presencia de la delincuencia organizada, todas recurren también a la autocensura como medida de protección.
La precariedad de la profesión ha llevado a estas seis periodistas a cuestionarse si vale la pena seguir. Y a plantear rutas para mejorar su situación laboral y emocional.
A Rosalba le gustaría que las mujeres periodistas fueran más unidas. “Y en el área de seguridad, a lo mejor protocolos, pero suena difícil. […] A lo mejor unos chats donde podamos decirnos dónde estamos, con quién vamos. Y no solo con las compañeras, sino con los jefes de edición o nuestros jefes directos, y que ellos también tengan presente esta preocupación por sus reporteras”.
Cualquier mujer, apunta Celeste, necesita sentirse segura. Poder caminar tranquilamente por la calle sin ser víctima de un asalto, de acoso o de cualquier violencia. Y si eres una mujer periodista, resulta fundamental para poder ejecer tu oficio.
Considera también necesario que el gremio periodístico cuente con servicios de salud, créditos para vivienda, prestaciones, para que, si una empresa cierra, como sucedió con Novedades Acapulco en 2021, no se queden desamparados.
“Estamos como a la deriva, o viviendo al día, eso es lo que tristemente está pasando. Muchos han optado por el camino independiente, pero eso es depender, sobre todo, de convenios municipales y estatales, y eso no te garantiza que vas a poder desarrollar libremente tu profesión”.
Antonia y Esperanza creen que “los publicistas” que se hacen pasar por periodistas han dañado el gremio, no solo económicamente, sino por contribuir a la desinformación, una situación preocupante para quienes se toman en serio el oficio.
“En Tlapa dicen que hay muchos periodistas”, señala Carmen, “pero yo podría decir que en realidad son publicistas, porque sí aparecen cuando va el gobernador o el mismo presidente, pero no más le cubren lo que dice y se van”.
A pesar de las violencias estructurales, actualmente todas son periodistas en activo, ¿qué las motiva? A Esperanza, la confianza de la ciudadanía: “Hay personas que aún confían en los periodistas, en que les damos voz a los sin voz”.
Para Carmen, la ciudadanía es la que permite que un periodista se mantenga en el oficio. “Cuando te pierden la confianza, hay que cambiar de profesión”.
“Se hace periodismo por compromiso, por responsabilidad”, dice Antonia, “se necesitan periodistas en México, se necesitan periodistas en nuestras comunidades indígenas, porque cómo hacemos que la gente se entere de lo que está pasando, cómo hacemos que la gente denuncie las violaciones de derechos humanos que están padeciendo o las carencias, la falta de servicios”.
Natividad continúa en el oficio por “la aportación que uno hace, el ayudar a tener una sociedad más democrática, más pensante, ya no tan manipulable”.
Para Celeste, el periodismo es un servicio social. Le parece importante, dice, mantener a las personas informadas para que se formen su propio juicio. “Que, gracias a una denuncia que se hace pública, [alguien] pueda tener respuesta a su demanda es una satisfacción personal. Poder ayudar a la gente es, para mí, lo bonito del periodismo”.
Antonia considera importante crear una red de mujeres periodistas para no sentirse solas, espacios seguros donde puedan desahogarse, contar sus experiencias, y a la vez continuar capacitándose en su profesión.
“Demos acompañamiento a las mujeres y seguimiento a los temas; si una mujer denunció que no hay medicamentos, pues darle continuidad. Visualicemos más, porque las mujeres de las comunidades nos necesitan un poquito más como periodistas. […] Y sigamos tejiendo redes con las mujeres periodistas, también con los colegas hombres porque son compañeros, pero hay espacios donde solamente podemos estar en confianza entre mujeres, ¿no?”.
Chilpancingo, en marcha contra la violencia
El 8 de marzo de 2017, por iniciativa de la reportera de El Sur, María Avilés Rodríguez, un grupo de periodistas y activistas de Chilpancingo se sumaron al primer Paro Internacional de Mujeres, en contra de la inequidad y la violencia que vulnera los derechos de las mujeres.
Esta primera manifestación logró un acercamiento entre reporteras, locutoras, editoras y fotógrafas con un objetivo en común: denunciar las violencias contra las mujeres periodistas en Guerrero.
Lo que inició como un paro laboral simbólico de una hora evolucionó a una movilización cada 9 de marzo durante los últimos cinco años. Las periodistas decidieron no sumarse a la marcha estatal del Día Internacional de la Mujer como manifestantes para poder enfocarse en su labor periodística, a fin de visibilizar las violencias contra las mujeres de Guerrero que exponen las colectivas feministas.
De los 85 municipios del estado, nueve cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Acapulco, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa y Zihuatanejo.
Ante la necesidad de denunciar la violencia interseccional que padecen, las reporteras acordaron salir a marchar cada 9 de marzo, con el propósito de exigir mejores condiciones para las integrantes del gremio en Guerrero, principalmente en materia de seguridad, pero también alertan sobre la precariedad del oficio.
El portal Data México —de la Secretaría de Economía— registra, en el primer trimestre del 2024, a 1.6 millones de pobladores ocupados en Guerrero, es decir, dedicados a algún oficio, de los cuales el 43.4% son mujeres, quienes trabajan, principalmente, como comerciantes en establecimientos (10.5%), empleadas de ventas, despachadoras y dependientas de comercio (7.92%), trabajadoras de apoyo en actividades agrícolas (7.49%), y trabajadoras domésticas (6.83%).
En marzo de 2021, las periodistas atendieron la convocatoria de la colectiva feminista Lado B y renombraron de manera simbólica distintas calles de Chilpancingo para reconocer a mujeres guerrerenses como Benita Galeana y Laureana Wright, mientras que rebautizaron la plazoleta Unidos por Guerrero como Violetas del Anáhuac, en honor al primer periódico feminista de México, que se imprimió de 1887 a 1889.
En el pronunciamiento que se leyó en la marcha del 9 de marzo de este año, las periodistas señalaron que “todas hemos sido violentadas en distintos grados por los múltiples machismos de la cultura que nos atraviesa y que queremos deconstruir en los entornos más cercanos para vivir seguras, libres de violencias”.
La movilización de ese día se enmarcó en lo que se avizoraba como el proceso electoral más violento del país, un vaticinio que se confirmó en las semanas siguientes.
En el caso de Guerrero, las periodistas denunciaron que vivían “una escalada de violencia sin tregua, consecuencia de la omisión, consentimiento o complicidad de las autoridades de gobierno con los grupos criminales. […] Enfrentamos situaciones sin precedente, consecuencia de las disputas de grupos criminales que atacan a la población”.
Ante este panorama, exigieron un trato digno por parte de servidores públicos y que fijen posturas claras sobre las denuncias que les corresponde atender. Al Estado le reclamaron que brinde las garantías para ejercer el periodismo de manera libre y segura.
“Ser periodista”, resume Carmen, “significa que vas a documentar los casos, los vas a difundir y vas a tratar de que lleguen a más gente para que, quienes hacen las políticas públicas y tienen los recursos, hagan su chamba mejor. Yo creo que, con eso, todos salimos beneficiados”.
Acapulco y la violencia criminal

Rosalba es periodista en Acapulco, un puerto turístico que se ha visto afectado desde hace años por la disputa territorial entre organizaciones de narcotraficantes. Cuenta que como periodista ha recibido información a la que, “por cuestiones de seguridad”, no le da seguimiento, como amenazas entre grupos de delincuentes. Esta autocensura, reconoce, surge de la necesidad de privilegiar su vida y la de su familia en un contexto de violencia criminal.
Acapulco pasó de ser el destino favorito de viajeros, nacionales y extranjeros, a convertirse en el cuarto municipio más violento del país. Durante el sexenio de López Obrador, los homicidios dolosos se incrementaron el 57.5%, según la SSPC; además, ocupa la posición 16 entre los 100 municipios con mayor número de feminicidios, con una tasa de 0.97 crímenes por cada 100 mil mujeres, por arriba de la media nacional.
Una situación que empeoró tras la destrucción causada por el huracán Otis, que tocó tierra en Acapulco la madrugada del 25 de octubre de 2023. Un año después, el transporte público no se había regularizado y gran parte de la infraestructura permanecía en ruinas, mientras que el sector turístico intenta reactivarse.
Tras el huracán Otis, Rosalba informa que se enfrentaron constantemente a hallazgos de cuerpos con extrema violencia, quema de vehículos y por seguridad decidieron no darle seguimiento a esos temas.
Tras obtener la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas, exploró el terreno de la locución. Su gusto por el rock y la música electrónica la llevó a trabajar sin paga en Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Acapulco; pensó también en mudarse a la Ciudad de México, pero abandonó el proyecto por falta de recursos.
Decidió entonces buscar una vacante en un medio; envió solicitudes de empleo hasta que fue contratada en Bajo Palabra.
“Digamos que con Bajo Palabra crecí a la par del medio porque ingresé en su primer año; entonces, ahí aprendí lo que no aprendí en la universidad, que es lo contrario a lo empírico […]; la práctica la aprendí ahí”.
Dos veces ha sentido miedo durante su trabajo periodístico, confiesa. Primero, cuando al cubrir las actividades del exgobernador del estado, el priista Héctor Astudillo (2015-2021), sus guaruras la golpearon en el estómago para evitar que se le acercara, y otra en 2016, cuando fue amenazada tras publicar las irregularidades en que operaban los bares del centro comercial Plaza Las Pérgolas, sobre la avenida Escénica.
“Llegaron amenazas a las redes sociales del medio [Bajo Palabra] para la reportera, es decir, para mí, para que dejara de dar a conocer esa información, o me atenía a las consecuencias. El jefe de información lo denunció a [la organización] Artículo 19 y yo dejé de documentar esos hechos”, recuerda Rosalba.
En el gremio, a las reporteras se les considera inferiores a sus colegas hombres, lamenta. Son ellos, dice, quienes se encargan de las coberturas o fuentes de información “más delicadas, pero a su vez más llamativas o [con las] que podrían acceder, a lo mejor, a un reconocimiento”.
“Por ejemplo, [la fuente] policiaca, desapariciones, la cobertura del crimen organizado”.
Rosalba no renuncia a estos temas, pero los aborda en su propio medio, Lectura Periodística, que creó en 2019 para tener otra fuente de ingresos y a la vez visibilizar problemáticas que en otros espacios no le publican por temor a poner en riesgo sus convenios de publicidad con el gobierno.
Desde hace más de una década, Celeste es reportera en Acapulco. Aunque estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad, su ideal era trabajar en un Mixup: “No te exigen uniforme, tampoco que tu imagen sea muy producida, y estás rodeada de música”.
Considera que no quiere ser separatista, pero afirma que sí quisiera que su medio fuera un espacio para más mujeres donde incluso se pudiera publicar poesía.
Denuncia que el acoso es un tema recurrente para las mujeres periodistas y que se enfrentan a la constante de ser minimizadas frente a compañeros hombres, porque es a ellos a quienes les otoragan las coberturas de trascendencia.
Rosalba recurre a la autocensura como una forma de resitencia frente a la violencia porque está pensando en ella y sus familiares. Ella pediría para las mujeres periodistas madres de familia que hubiera un seguro que les permitiera acceder a guarderías.
Junto con sus compañeros ha planteado la posibilidad de generar un protocolo específico de seguridad, no obstante está consciente de lo difícil que es construir un mecanismo específico para seguir su cobertura diaria que tienen.

Durante su Licenciatura estuvo a cargo de un taller de radio —su primer encuentro cercano con el periodismo—, y una vez graduada buscó trabajo en el periódico Novedades Acapulco, donde pensó que se dedicaría a repartir ejemplares. Fue una de sus profesoras quien le aconsejó hablar con el jefe de información, lo hizo y obtuvo en 2013 un puesto de reportera. “Ahí empezó mi carrera”.
Al principio solo cubría manifestaciones y temas de turismo, pero poco a poco le asignaron fuentes “más relevantes”, como salud, educación, política, y el gobierno del estado. Recuerda que le tocó cubrir el surgimiento de las autodefensas en Xaltianguis, un poblado ubicado a unos 50 minutos de Acapulco, trayecto que varias veces recorrió sola en transporte público, sin pensarlo.
Después de casi tres años en el periódico, entró a trabajar en el gobierno municipal. Fue community manager y jefa de la Oficina Virtual; en 2020 retomó su carrera en los medios, primero en Al Tanto Guerrero y luego en UnoTV. Su experiencia en la administración pública fue “bonita”, dice, pero cuando se dio cuenta de que también exigía sacrificar la vida familiar, con largos horarios de trabajo, optó por seguir su vocación.
Identificarse como periodista es un riesgo, considera, particularmente porque, de enero a la fecha, en Acapulco “ha estado muy de la mano la nota roja con la nota política”, debido al proceso electoral.
Las amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros de autoridades y personas candidatas y funcionarias se han convertido en “una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”, advierte el proyecto Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México, elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político.
Hasta octubre de 2024, habían asesinado a 30 personas precandidatas y candidatas en el país, registra el informe. Guerrero lideraba la lista de estados con más ataques, al sumar el 11.4%.
Celeste suele acudir a la escena de un crimen cuando ya se encuentran ahí agentes de seguridad; al identificarse, los uniformados toman a veces fotografías de sus credenciales. “Ese es el temor”, dice, “no sabes a dónde van a parar tus datos”.
Como medida de protección, busca el apoyo de sus colegas periodistas. Viajan juntos a las coberturas, se acompañan. Evita profundizar en la información relacionada con el crimen organizado y, si visita zonas conflictivas como la Central de Abastos, el Mercado Central y la playa de Caleta, se mueve con “mucho cuidado”.
“Como dicen: el que nada debe, nada teme, pero también hay que tomar tus precauciones”.
LNY | Dirección editorial: Lizbeth Ortiz Acevedo | Edición: Silvia Gámez Martínez | Fotos: CIMAC


