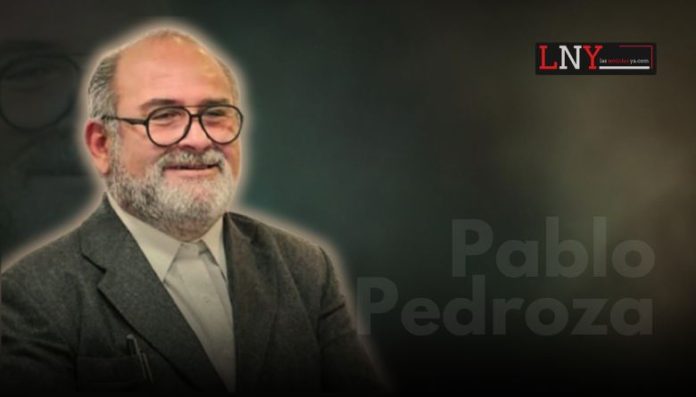PABLO PEDROZA
A pesar de la oscuridad que rodea su pasado y el daño que causaron a México, es necesario reconocer que durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo se gestó y concretó la Reforma Política de 1977. Conocida como “la madre de todas las reformas”, este proceso tuvo en ellos a sus impulsores y realizadores. Su labor fue fundamental para transitar de un sistema de partido hegemónico —donde el PRI se confundía y a veces fusionaba con el gobierno— hacia un sistema plural y abierto de partidos políticos. Con el tiempo, esto derivó en un sistema competitivo y equitativo que desembocó en la alternancia en el Poder Legislativo en 1997 y, de manera emblemática, en el Poder Ejecutivo en el año 2000.
La reforma no fue un asunto de una sociedad civil organizada que encabezara la necesidad de abrir la pluralidad. Por el contrario, fue una demostración de la habilidad de los hombres del poder hegemónico de ese momento para reencauzar la participación de las posiciones ideológicas y de la resistencia civil. En síntesis, esta reforma fue la respuesta a una crisis de legitimidad que se exacerbó con el movimiento estudiantil de 1968.
José Murat escribe: “más que un pacto político (fue) un acto de sensibilidad del Estado mexicano para canalizar las distintas expresiones políticas, la reforma político electoral fue un paso determinante para avanzar hacia el país plural que hoy es México”.
De acuerdo con esto, Pablo Gómez ha declarado: “Recordemos que la Reforma Política de 1977-1978 se hizo para despresurizar; se trataba de salir del horror de la Guerra Sucia. No se concibió para hacer una transición a la democracia”. Sin embargo, en eso derivó; de lo contrario, ¿cómo habría llegado el PAN a la Presidencia de la República en el 2000, o Morena en el 2018?
En el momento en que se gestó la reforma de 1977, el Partido Acción Nacional ya contaba con registro. Por lo tanto, los principales beneficiados en términos de participación fueron, mayoritariamente, las fuerzas de izquierda (¿hoy progresistas?).
Con esta reforma se modificó el artículo 41 de la Constitución. Se creó la figura de los partidos políticos como entidades de interés público, concediéndoseles tres prerrogativas esenciales: el derecho al uso permanente de medios de comunicación, contar con un mínimo de elementos para desarrollar sus actividades y el derecho a participar en elecciones estatales y municipales. Así inicia nuestro actual sistema de partidos.
Se introdujo la figura del “registro condicionado”, que otorgaba el registro legal a los partidos que acreditaran al menos cuatro años de actividad política representando una corriente política definida. Además, el umbral requerido para obtener el registro se ubicó en el 1.5 por ciento de la votación.
Al respecto, el periodista Julián Andrade publicó en La Jornada el 13 de agosto de 2025: “La pregunta a resolver era: ¿cómo integrar a las fuerzas minoritarias? La respuesta fue producto del planteamiento de Rafael Segovia Casona —historiador y politólogo, fundador de la ciencia política en México y compareciente en el proceso de reforma de 1977—, quien se pronunció por un sistema proporcional de carácter mixto, pero sobre todo, de la visión de Jesús Reyes Heroles y su convencimiento de que en el modelo alemán podrían estar las respuestas entre el sistema dominante mayoritario, pero con las correcciones de la representación proporcional”.
La izquierda, en particular, pidió de forma clara y contundente que se estableciera un sistema de representación proporcional de diputados, aumentando en 100 el número de escaños asignados por este principio. Así, la integración de la Cámara de Diputados pasó de 200 a 300 diputados (hoy son 500 por ambos principios).
Cabe resaltar que en esa reforma se estableció que solo las fuerzas minoritarias obtendrían diputados plurinominales.
La primera Legislatura con diputados de representación proporcional fue la de 1979. Entre sus miembros figuraron Valentín Campa, candidato sin registro a la presidencia de la República por el Partido Comunista en 1976 frente a José López Portillo; Arnoldo Martínez Verdugo, líder del mismo partido; Othón Salazar Ramírez, impulsor de la transición democrática; Evaristo Pérez Arreola, entonces líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM; y Pablo Gómez.
Posterior a la “madre de las reformas” —impulsada por Luis Echeverría y José López Portillo—, se realizaron otras reformas electorales: en 1986 con Miguel de la Madrid (Ley Bartlett); en 1989-1990 y 1993 con Carlos Salinas; en 1996 con Ernesto Zedillo; y hoy estamos ante un nuevo proceso de reforma que, dependiendo de la perspectiva, podría considerarse más avanzada o más retrógrada en comparación con la de 1977.
En 1986, la Cámara de Diputados aumentó los escaños de representación proporcional a 200, con una composición total de 500 diputados, y se estableció un límite máximo de 70 diputados por partido bajo este principio.
Entre 1989 y 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), se estableció la credencial para votar con fotografía —dando origen al Registro Federal de Electores—, se promulgó el COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales) y nació el Servicio Profesional Electoral de Carrera.
En 1993 se modificó la representación de los estados en el Senado: pasaron de 2 a 4 senadores por estado, incorporando las figuras de primera minoría y representación proporcional. Además, se instituyó el financiamiento público permanente para los partidos políticos.
La reforma de 1996, calificada en su momento como “la definitiva”, incluyó los siguientes cambios:
- Autonomía del IFE (hoy INE);
- Un Consejo General con representación de la oposición;
- El Tribunal Electoral (Sala Superior) como máxima autoridad;
- Nuevas reglas de financiamiento y fiscalización; y
- Las bases para la transición democrática.
Y sí, como en el claroscuro de nuestra historia: ¿qué habría sido de nuestro sistema de partidos y de la izquierda sin las decisiones —el cálculo político— de Luis Echeverría y José López Portillo?
De Salida
UNO. Comienza septiembre y, con ello, una autoridad llega con grandes expectativas de su comunidad —Ángel Román Gutiérrez—, mientras que otra casi se va, cada vez con mayor desencanto entre quienes fueron sus entusiastas promotores y votantes —David Monreal—. Este último está a ocho días de presentar su cuarto informe de administración, con la permanencia en el último lugar de la tabla de calificación de gobernadores.
Los próximos dos años transcurrirán en un ambiente preelectoral y electorero. Veremos si termina más solo que ahora o si alcanza a rescatar institucionalidad y lealtad verdadera, no solo de dientes para afuera.
DOS. Se le acabó el tiempo al Administrador. ¿Tendrá claro cómo será calificado por los zacatecanos y la historia, o, como en los libros de texto de la 4T, solo aceptará al espejo?
TRES. En el caso de la madre buscadora desaparecida y el cadáver de una mujer encontrado en un municipio de San Luis con cuatro balazos, uno post mortem, el silencio del fiscal no solo llama la atención, sino que es de un mal gusto absoluto.
Sobre la Firma
Columnista con experiencia pública y mirada crítica.
pablorafael1966@gmail.com
BIO completa