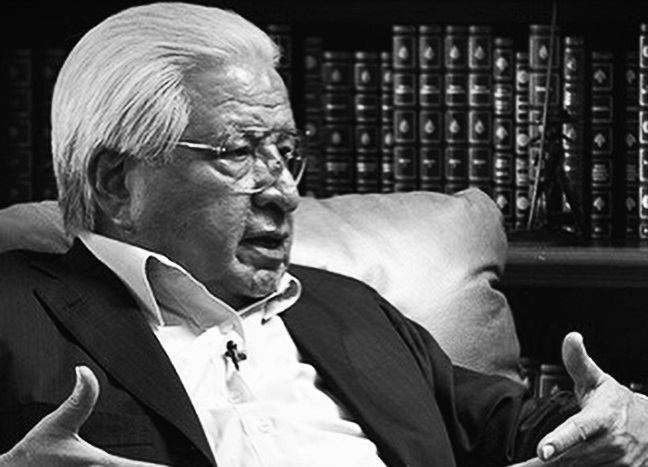La solución “de fondo” y la política de México ante la emigración
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
Las olas migratorias de desamparados que abandonan sus hogares miserables y sus países empobrecidos y violentos para buscar refugio, “ilegalmente”, en los países ricos y prósperos, no es un fenómeno exclusivo de nuestra región, sino un grave conflicto mundial cuya solución se ve muy difícil y lejana. La dificultad reside en que no es un problema de tal o cual gobierno inepto y corrupto, de tal o cual país que no ha sabido hallar una política económica adecuada a las necesidades de sus ciudadanos, como dicen los ideólogos y apologistas del neoliberalismo en boga. Se trata, en realidad, de un problema estructural de ese mismo neoliberalismo, que brota, no de su funcionamiento defectuoso, sino precisamente de su correcto y eficaz desenvolvimiento.
Los defensores del capital insisten en señalar como uno de sus méritos la libre competencia que permite entre los distintos actores económicos en el mercado. Aseguran que esa libre competencia eleva la productividad del trabajo, abate los precios y mejora la calidad de los productos para beneficio del consumidor final. Subrayan, además, que es condición básica del libre mercado que, a su vez, resulta imprescindible para edificar una economía eficiente, impulsar el empleo y los buenos salarios, mejorar la salud pública, elevar la calidad de la educación, la ciencia y la cultura, promover la investigación científica y la innovación tecnológica y, con todo eso, volver a incrementar la riqueza social. En fin, un círculo virtuoso que garantiza un futuro de prosperidad y libertades para todos. ¿Qué más podemos pedir?
Esa es la teoría. En los hechos, el estudio concreto de la economía capitalista demuestra que la libre competencia en el capitalismo maduro es un mito; pone de manifiesto que “la guerra de todos contra todos” por la conquista del mercado es solo un momento fugaz (históricamente hablando) en la evolución del capital; que éste, al desarrollarse de acuerdo con la ley básica de su existencia, deja pronto atrás la libre competencia que, con el tiempo, se transforma de acelerador en freno de ese desarrollo. Al crecer y madurar la economía capitalista, desarrolla también la libre competencia, la guerra por los mercados que, como toda guerra, elimina a los débiles en favor de los más fuertes y poderosos. Con el tiempo, y ayudada activamente por las crisis periódicas del sistema, la libre competencia termina negándose a sí misma. En suma: la libre competencia, sin necesidad de nada más que la ley intrínseca de su movimiento acaba convirtiéndose en su contrario, es decir, deja de ser competencia libre y se transforma en un puñado de monopolios gigantescos que son la negación misma de la competencia. Este es el mundo en que vivimos hoy.
Pero en la etapa que sea, del capitalismo, la empresa privada no puede nunca desempeñar otra función que aquella para la que fue creada: proporcionar la máxima utilidad al inversionista que le dio origen y, de ese modo, proporcionar el contenido material de la acumulación de riqueza, asegurar nuevas inversiones, cada vez más grandes y técnicamente perfeccionadas y, por tanto, producir cada vez mayores utilidades y nuevas inversiones que superan las anteriores. La economía de libre empresa no puede, jamás, renunciar a estos fines, que son los naturalmente suyos, y cambiarlos por otros distintos como, por ejemplo, el bienestar colectivo. Y si algo de esto hace, es porque así lo demandan los objetivos e intereses antedichos. No hay modo de engañarse.
La concentración de la riqueza crea, como forzosa contrapartida de sí misma, la desigualdad y la pobreza de las masas; la una sin las otras no puede existir y, por eso, los ideólogos del capitalismo se atreven a afirmar que desigualdad y pobreza son necesarias y consustanciales a la existencia misma de la sociedad, de donde deducen que la lucha por acabar con ellas está condenada al fracaso. Por eso también descalifican al socialismo como una utopía totalitaria que solo produce monstruos. Olvidan, al parecer, que el neoliberalismo que defienden tampoco ha producido ángeles y serafines, y que ha acarreado, además, hambre y miseria en una escala nunca vista en la historia humana. Olvidan también que los horrores engendrados por el neoliberalismo se hicieron posibles a raíz de la desaparición del bloque socialista encabezado por la URSS, que obraba como dique de contención a sus ambiciones y crueldades que hoy están desatadas y totalmente fuera de control.
Desde sus orígenes mismos, el capitalismo creció y se fortaleció a expensas de la explotación de las riquezas naturales, el mercado y las clases trabajadoras de cada país; pero su mismo desarrollo lo convenció pronto que la riqueza nacional era insuficiente para sus objetivos de largo plazo. Había que apoderarse de las riquezas, el trabajo y los mercados del mundo entero. Esto ocurrió justamente cuando el mundo acababa de ensancharse con los descubrimientos geográficos de España y Portugal principalmente. Con tal ensanchamiento súbito del mundo, crecieron también su población y las necesidades de esta, es decir, la demanda mundial de bienes de consumo, que la economía de entonces no podía satisfacer a pesar de los cambios y adaptaciones de la agricultura y la industria. Hacía falta una verdadera “revolución de la producción” y eso fue, precisamente, la llamada “Primera revolución industrial” o maquinización de la industria.
La misma necesidad de tal “revolución industrial” exigía comprometer en la empresa a los grandes capitales, que se resistían a una jugada tan arriesgada. Para convencerlos, según el historiador británico Eric Hobsbawn, fue necesario un poderoso imán que consistió en lo siguiente: a) concentrar el comercio mundial en manos de los países más avanzados, Gran Bretaña en primer lugar; b) fortalecer la demanda de sus mercados internos; c) poner ante sus ojos un nuevo mercado, grande y seguro como era el del nuevo mundo que, además, era una fuente inagotable de riqueza gracias a la explotación de las grandes plantaciones de algodón, azúcar, tabaco, café, etc., empleando mano de obra esclava. Fue esto lo que dio el impulso definitivo a la industria maquinizada y a la riqueza económica de unos pocos, poquísimos países “avanzados”, Inglaterra a la cabeza.
Marx resume el proceso diciendo que la economía capitalista concentra la riqueza tanto hacia el interior de los países como entre los propios países, es decir, a escala mundial. Así se explica que el mundo de hoy presente el aspecto de unas pocas y pequeñas islitas de riqueza y prosperidad navegando en un mar de pobreza formado por las masas de población empobrecida del resto de los países del planeta. El problema de la emigración es, precisamente, la manifestación social de esta desigualdad mundial. De aquí lo difícil de su solución.
El presidente López Obrador vuelve a darnos aquí una lección de buenas intenciones que se dan de bofetadas con su política real. Tiene razón cuando dice que la causa profunda de la emigración es la pobreza, inseguridad y falta de empleo en sus países de origen; pero no la tiene cuando propone un plan conjunto con EE. UU. para impulsar el desarrollo económico de Centroamérica. Olvida que las carencias que señala son fruto innegable y directo de la explotación y dominio político del imperialismo norteamericano en sus países, con el fin de garantizar el enriquecimiento rápido e ilícito de empresas depredadoras como la United Fruit Company y similares. Los Gobiernos norteamericanos promovieron y protegieron el despojo y acaparamiento de las mejores tierras de los campesinos, el saqueo de sus recursos naturales, la feroz explotación de hombres y mujeres que laboraban de sol a sol por salarios miserables.
Para mantener estos abusos, Honduras, Nicaragua y El Salvador fueron sometidos, por más de veinte años, a brutales dictadores que cometieron masacres periódicas de trabajadores “rebeldes” a las empresas bananeras. El tirano Maximiliano Hernández, de El Salvador, masacró sin piedad a 40 mil hombres de las fuerzas de Agustín Farabundo Martí, que se habían levantado contra los terratenientes yanquis y locales. Estados Unidos organizó, armó y financió, en 1954, al “ejército rebelde” de Carlos Castillo Armas (el “general caca”, como le decían los oficiales yanquis) para derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz y frustrar su reforma agraria. El presidente Eisenhower justificó el crimen diciendo que “Teníamos que deshacernos de un Gobierno comunista que se había hecho con el poder”.
Un último ejemplo. “En los años setenta y ochenta, Estados Unidos transformó Centroamérica en una fosa común (…) utilizando a Honduras como base para (…) aplastar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la vecina Nicaragua, con escuadrones de la muerte desplegados para llevar a cabo una guerra genocida” (World Socialist Web Site del 22 de marzo). Varios Gobiernos centroamericanos actuales son herederos directos de la misma ideología y de los mismos intereses. Por eso, pedirles a todos ellos que paren el saqueo y devuelvan parte de lo birlado en forma de un plan de desarrollo para acabar con la pobreza que ellos generaron y siguen generando, es no entender en absoluto el fondo del problema. O es fingir que no se entiende para quedar bien con la opinión pública de aquí y de allá.
Lo peor es que mientras se pronuncia un discurso tal, en los hechos el Gobierno mexicano se suma a la política represiva, al uso de la fuerza armada para detener a los débiles e indefensos migrantes centroamericanos, política feroz e inhumana instrumentada por Donald Trump y continuada entusiastamente por Biden. Aunque lo nieguen, aunque lo vistan con el ropaje hipócrita y falaz del “orden” y la “legalidad”, los gobernantes de la 4ª T están convertidos en fieros cancerberos de las fronteras norte y sur de nuestro país para velar por la buena digestión y el sueño tranquilo de los magnates norteamericanos. ¿Hay alguna manera de conciliar el discurso y la política de facto de López Obrador, más parecida a la de un Pinochet que a la de un hombre de izquierda “amigo de los pobres”?