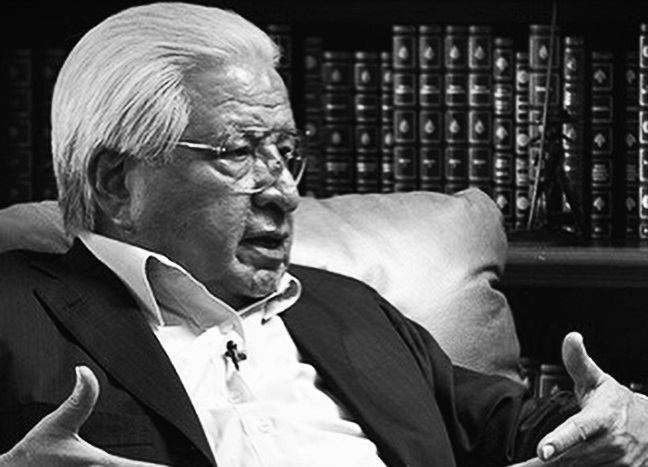Corrupción y corruptos
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
El lunes 28 de octubre, alguna prensa poblana circuló la noticia de que un alto funcionario de los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali, tomó la decisión de suicidarse al sentirse perseguido y acorralado por el gobierno morenista del Lic. Miguel Barbosa Huerta. Según la nota, se le acusaba de haber encabezado una red de corrupción cuyos miembros están siendo investigados, y algunos de ellos, incluso, ya fueron destituidos de sus actuales empleos. Ignoro si la información es o no cierta, pero puedo decir que, en caso de que lo sea, no debería sorprender a nadie.
Creo útil recordar que, en los inicios de su gobierno, el Presidente López Obrador aseguró que (aclaro que la cita no es literal), para combatir la corrupción a fondo, no desataría una cacería de personajes de regímenes anteriores, señalados como destacados prevaricadores con los dineros públicos. Primero, porque eso acarrearía conflictos e inestabilidad al país; segundo, porque le robaría tiempo y recursos que prefería aplicar a propósitos más constructivos; y, tercero, porque no lo consideraba indispensable para erradicar la corrupción. Para eso, dijo, basta y sobra impedir con toda energía que el fenómeno se repita y reproduzca en el seno de la 4ª T. Esas declaraciones me parecieron absolutamente correctas y atinadas, y despertaron, en mí y en mucha gente más, un profundo acuerdo y el aplauso espontáneo y desinteresado.
Sin embargo, a estas alturas, no hay duda de que, por alguna o algunas poderosas razones, la política anticorrupción ha dado un giro radical. Hoy es normal desayunarnos cada mañana con alguna noticia sobre la actividad persecutoria de la Procuraduría Fiscal de la SHCP: nuevas carpetas de investigación abiertas contra gente hasta ahora libre de sospecha; descubrimientos recientes y nuevas líneas de investigación en contra de personas acusadas con anterioridad; más y mayores delitos y nuevas denuncias contra gente que ya está en la cárcel; renuncias inesperadas de funcionarios y líderes sindicales que se explican por simples filtraciones a la prensa sobre supuestos actos de corrupción, versiones que nadie se ocupa de certificar o desmentir. La atmósfera social se envenena más y más, y la sensación de peligro, inseguridad y miedo se adueñan del país. Justamente lo que el Presidente López Obrador dijo querer evitar en un principio.
El ambiente de inquietud y zozobra se hace más irrespirable, más asfixiante para los acusados, porque atrás de los amagos de investigación y de cárcel se deja venir una nube de reporteros, columnistas y comentaristas que, asumiéndose como modelos inmaculados de integridad moral, de rectitud a toda prueba; sintiéndose personajes casi etéreos que planean a gran altura sobre las miserias y tentaciones (derivadas de la ambición de dinero, poder o fama) que afectan a los simples mortales, se constituyen por sí y ante sí en acusadores y jueces severísimos e inconmovibles de las debilidades y los pecados de sus semejantes. Armados de la flamígera espada vengadora de su pluma (o de su moderno ordenador), no dudan en dar por ciertos y probados todos los rumores en contra de los señalados, y no dudan tampoco en festinar su desgracia y en darle todo el vuelo y toda la difusión que pueden a los cargos, como justo castigo a su desvergonzada corrupción.
No satisfechos con eso, se lanzan a investigar por su cuenta cualquier detalle, cualquier minucia que pueda reforzar la acusación y/o aumentar los delitos del acusado.
Investigan sus movimientos, su residencia actual, sus relaciones personales y familiares, sus cuentas bancaria, sus propiedades, su tren de vida, los lugares que frecuenta, los restaurantes de su preferencia y el costo del menú que suele elegir, la marca de ropa, zapatos y reloj que prefiere; “adivinan” los lugares y planes que escoge para rehacer su vida e incluso sus “intenciones de fuga”. Y una vez conseguida toda esa información, la lanzan a todos los vientos, sin la más mínima consideración por el decoro, la sensibilidad y la intimidad del perseguido y sus seres más cercanos. Una auténtica carnicería moral, llevada a cabo en nombre de la libertad de prensa y del derecho y la obligación de informar “la verdad” a la opinión pública.
Por más esfuerzos que ese periodismo “de investigación” despliegue para esconder sus verdaderos objetivos, a nadie le queda duda de que lo que busca es echarle encima al acusado la condena masiva de la opinión pública, empujar la mano de los acusadores oficiales para que aprieten hasta donde puedan el nudo corredizo en torno a la garganta del “culpable”, animar con su aprobación y su colaboración al Presidente para que siga con paso firme por ese camino, y cerrar a los tribunales y a los jueces toda salida que no sea la condena y la cárcel para el “delincuente”.
Hoy es obvio que cualquier infeliz que tenga la buena suerte de ser señalado como culpable o sospechoso de corrupción en este régimen de la 4ª T, puede estar seguro de que la vida ha terminado para él. Perderá irremediablemente el empleo, sus ingresos normales, sus ahorros (legítimos o ilegítimos), su honor y su decoro, la estimación social y tal vez la de sus amigos y familiares, su vivienda, su negocio y propiedades y, si todo sale bien en términos de la justicia y la moral pública de nuestros días, también la libertad. Pierde además, antes que todo eso, el sosiego y la paz interior, la suya y la de su familia; debe acostumbrarse a vivir con el terror permanente de ser detenido y encarcelado en cualquier momento. De la noche a la mañana desaparece el piso completo sobre el cual construyó su vida, su hogar y su familia; todo lo que era seguridad, derechos, respeto social. Se vuelve y se siente absolutamente vulnerable, frágil en extremo y sin ningún recurso para su defensa eficaz. ¿Es extraño, entonces, que alguien en tal situación opte por el suicidio? ¿Es extraño que vea la muerte como el único refugio seguro contra el naufragio total?
Puede que alguien piense que todo eso es el justo precio que el delincuente corrupto debe pagar. Y es posible también que los responsables de la política persecutoria juzguen que vale la pena el sufrimiento que causan frente al gran objetivo que persiguen: librar a México de la corrupción. No estoy de acuerdo. En el primer caso, porque no se trata del justo castigo a un culpable que ha sido correctamente juzgado y vencido en juicio, sino de un mecanismo de presión, de terror, de amenazas imprecisas, y por eso más temibles, que buscan quebrar la entereza anímica de la víctima, doblegarla por el miedo, que envilece a quien lo sufre y a quien lo provoca. Se trata de un innegable abuso de autoridad, de irrespeto a las leyes y derechos vigentes, que protegen al ciudadano ante el aplastante poder del Estado. Y se trata también de un abuso del poder de los medios para crear opinión pública favorable o adversa; de su capacidad para influir en las decisiones del poder público y para torcer el juicio recto y sereno de jueces que no están acostumbrados a lidiar con una masiva campaña de desprestigio en su contra. Y este enorme poder mediático, se agrega al poder político para incrementar aún más el ya de por sí terrible desbalance de fuerzas entre el ciudadano y el poder público. Un acto de verdadera sevicia y cobardía. ¿Se puede llamar a eso justicia?
En el segundo caso, no estoy de acuerdo porque, además de los argumentos correctos que manejó el Presidente López Obrador al inicio de su gobierno, pienso que la feroz cacería de corruptos del pasado cae en dos errores lógicos muy visibles, que la vuelven irracional y, por tanto, incapaz de alcanzar el objetivo que se propone. El primero de ellos estriba en que confunde el delito con el delincuente, es decir, confunde la corrupción con los corruptos; y esta confusión es causa de que se persiga al corrupto mientras se deja en la sombra a la corrupción. Cualquiera entiende que, si metemos en la cárcel a todos los corruptos del pasado (suponiendo que eso fuera posible) pero permitimos, así sea por error, que la corrupción continúe en el Gobierno actual, no estamos combatiendo, y menos erradicando, el verdadero problema. En cambio, si, como decía el Presidente en un principio, erradicamos ese vicio a partir de ahora e impedimos que los corruptos del pasado tengan nuevas oportunidades de acceso al tesoro público, la corrupción se acabará sin duda, sin necesidad de desatar la siempre nefasta cacería de brujas.
El segundo error consiste en que combatir la corrupción en la persona de los corruptos de ayer es un camino selectivo por necesidad y, por tanto, parcial. Si la corrupción solo se acaba encarcelando a los corruptos del pasado, ¿hasta dónde tendríamos que retroceder en la historia del país para hacer una limpia completa? ¿Hasta las fortunas porfirianas o incluso hasta las de los españoles de la época colonial? ¿Y cómo mediríamos quién cometió más o menos corrupción para graduar el castigo?
Para terminar, ir tras los fantasmas del pasado es ignorar lo evidente: el corrupto individual, personal, hizo lo que el sistema entero prohijaba y permitía. Podríamos decir que delinquió sin la intención de delinquir, sino solo porque estaba permitido hacerlo en su momento. Y es injusto castigar al individuo y perdonar al sistema. La corrupción individual solo es peligrosa si es actual, si está vigente; a la pasada basta con cortarle los brazos y las manos con que robaba, es decir, basta con alejarlo para siempre del poder. El verdadero remedio, entonces, es la eliminación radical del régimen corrupto y corruptor, la supresión definitiva del modelo en su conjunto. Y, ¿no es eso precisamente lo que intenta hacer la 4ª T? ¿Entonces…?
LNY/Redacción