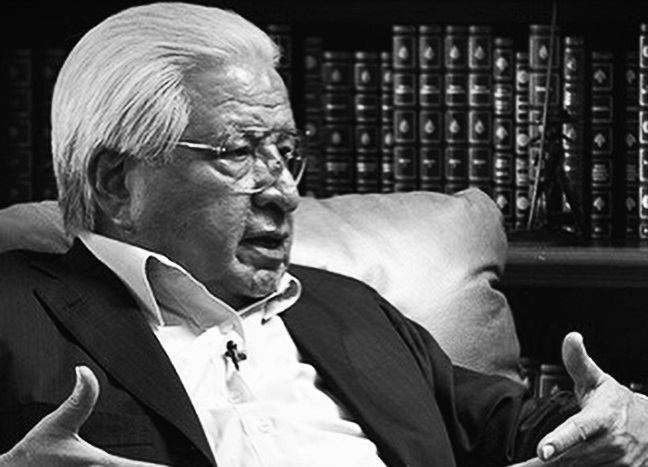A un año del asesinato de Manuel Hernández Pasión
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
El miércoles, 10 de octubre, se cumple un año del asesinato del valeroso y lúcido presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla, brutalmente baleado junto con su único escolta, el policía municipal Juventino Torres Melquiades, en las goteras mismas de Zacapoaxtla.
El crimen de Manuel se singulariza respecto a muchos otros cometidos contra indígenas huitziltecos por varias razones que no voy a detallar ahora. Me referiré solo a una por su valor para caracterizar el móvil del asesinato y para la identificación de los responsables intelectuales del mismo. Manuel fue abatido a tiros muy cerca del centro urbano de la ciudad de Zacapoaxtla, a plena luz del día y por hombres armados con armas de uso exclusivo del ejército. Los asesinos materiales se desplazaron en automóviles de modelo reciente y, al menos uno de ellos, iba camuflado también con ropa y aditamentos del ejército.
Todos estos detalles, plenamente confirmados por la investigación oficial, permitieron a familiares, amigos y compañeros de Manuel, desechar de inmediato la posibilidad de que los pistoleros fueran huitziltecos miembros de bandas armadas que se autocalifican de “organizaciones campesinas independientes”. En particular los huitziltecos, aleccionados por una larga experiencia de crímenes cometidos antes en su municipio contra familiares y amigos suyos, aseguraron de inmediato que la logística de los asesinos de Manuel está totalmente fuera del alcance material y del horizonte mental de los asesinos tradicionales en la zona. El crimen de Manuel, dijeron, era político y había sido tramado por políticos poderosos.
Y en efecto, la investigación llevada a cabo por la fiscalía poblana (con la decisiva colaboración de los antorchistas de Zacapoaxtla que presentaron elementos de prueba irrebatibles, incluido un testigo ocular) rápidamente reveló la identidad de los asesinos y de los autores intelectuales, todos ellos guarecidos en el ayuntamiento municipal de Zacapoaxtla y encabezados y coordinados por el propio alcalde, Guillermo Lobato Toral, pariente y patrón de los matones y la cabeza más visible de los autores intelectuales.
El caso de Manuel quedó esclarecido antes de cumplirse una semana de su muerte; a la Fiscalía General del Estado de Puebla solo le quedaba como tarea librar las órdenes de aprehensión y detener a los culpables. Pero ha pasado un año redondo, como dije al principio, y su viuda, sus hijos y todo el pueblo huitzilteco siguen esperando el verdadero castigo a sus verdugos. En todo este tiempo, solo se ha detenido a dos de los ejecutores materiales (aunque corrieron y corren rumores de que son chivos expiatorios, e incluso que ya los dejaron escapar), y eso gracias a la protesta de los antorchistas, que amenazaron marchar en número de 40 mil el día del informe del gobernador Gali Fayad. Después de eso… ¡nada!
Yo no quiero caer en el lugar común hablando de “impunidad” y de “injusticia” por parte del Gobierno poblano. Me parece más serio y más útil recordar a mis posibles lectores que el caso de Manuel no es un caso aislado; que no se trata de algo excepcional en este país. Si tendemos la mirada más allá de un caso particular, si no la enfocamos solo sobre lo que nos afecta y nos interesa, es fácil darse cuenta que el trato dado al caso de Manuel es solo uno más de una larga, larguísima lista de brutales asesinatos de gente inocente (y aun de miembros de bandas delincuenciales de todo tipo) que siguen esperando justicia pero… ¡como quien espera a Godot! Pongo dos botones de muestra más para respaldar mi dicho, y también para cumplir un deber de solidaridad con las víctimas inocentes de ambos hechos de sangre.
1) El día 8 de agosto de este año, en el paraje conocido como Rancho Señor, cerca de Huajuapan de León, Oax., a eso de la cinco de la mañana, fue emboscado un “taxi” con seis antorchistas a bordo: tres mujeres adultas, una jovencita de 16 años, un varón joven y un niño. Salvo el joven, cuya vida todavía pende de un hilo, el resto de los pasajeros, incluido el chofer, murieron acribillados cobardemente por un grupo armado con rifles de asalto. Este crimen contra antorchistas inocentes no necesita de pruebas ni argumentos adicionales para acreditarse como absolutamente cierto; está plenamente probado legal y públicamente, lo mismo que la militancia antorchista y la absoluta inocencia de las víctimas. Fue oportuna y legalmente denunciado ante la fiscalía general de Oaxaca que prometió investigar con prontitud y castigar a los culpables del nefando crimen. Hasta el día de hoy, no hay un solo detenido.
2) Este domingo, siete de octubre, a eso de las cuatro de la tarde, fue abatido a tiros el comunero antorchista Apolinar Ventura Paz, cuando recogía leña junto con su esposa Silvia Antonio Ventura, quien salió ilesa. Todo indica que ambos crímenes están relacionados entre sí; que son dos eslabones más de la larga cadena de asesinatos que un grupo delincuencial asentado en San Juan Mixtepec viene perpetrando en contra de comuneros de Santo Domingo Yosoñama para expulsarlos mediante el terror de un predio en disputa entre ambos pueblos. Una prueba, indirecta pero elocuente, de que esto es así, es un mensaje que está circulando en las redes subido hoy, 9 de octubre, en el que torpemente se pretende echar la culpa de estos crímenes a los propios antorchistas, acusándolos de estar armando una “guerrilla en la Mixteca”. Se trata del clásico ¡al ladrón! para despistar a los perseguidores.
A los antorchistas no nos preocupan demasiado infundios tan descabellados como estos, y estamos de acuerdo con el presidente municipal de Mixtepec, quien hipócritamente sale hoy a los medios a “exigir” seguridad al Gobierno de Oaxaca. Existen muchas e irrefutables pruebas de que esa ha sido nuestra exigencia de siempre, y de que quienes se han opuesto a ello son, precisamente, los sicarios de Mixtepec. ¡Otra versión del mismo truco de “al ladrón” !, a pesar de lo cual la respaldamos. Lo que nos preocupa, y mucho, es la actitud omisa de los gobernantes ante tamaños desmanes, ante tan feroces y desgarradores crímenes por los cuales la gente sencilla, los pueblos pobres y abandonados lloran, claman al cielo y a sus gobernantes pidiendo protección y castigo para sus asesinos, mientras los aludidos voltean con indiferencia hacia otro lado.
La justicia es uno de los llamados “valores universales” que todo mundo cita, reverencia e invoca a la menor provocación, lo que crea la impresión de que todos saben (sabemos) qué es, cuál es su contenido esencial y cómo y cuándo debe aplicarse con rectitud. Pero apenas alguien, por alguna razón, se ve constreñido a decir con exactitud qué entiende por justicia, cae en la cuenta de que le resulta imposible hacerlo. Y esto no le sucede solo a los aficionados, sino incluso a los tratadistas serios que intentan definirla de manera sucinta, breve y al mismo tiempo realmente universal, es decir, que no deje fuera ninguna de las determinaciones esenciales del concepto para que pueda valer en todo lugar y tiempo. Y no podía ser de otro modo. Es imposible meter en un mismo saco (y muy estrecho por añadidura) la justicia de un Piel Roja, la de un griego del siglo de Pericles, la de la Santa Inquisición de la Edad Media o la de Adolfo Hitler y su Tercer Reich, codo con codo con nuestro “moderno” concepto de justicia.
La llamada ciencia del derecho ha salido del paso levantando un admirable edificio lógico como base de todas las leyes que norman y rigen la conducta del ciudadano. De acuerdo con esto, justicia es respetar y obedecer las leyes, abstenerse de violarlas o de pasar por encima de ellas, lo que implica que justicia es también el castigo para quien viole la norma. Pero resulta que las sagradas leyes son desconocidas por la inmensa mayoría de aquellos cuya conducta regulan; de aquellos cuyo amparo y protección se arrogan. Para el ciudadano común, las leyes solo se hacen visibles y tangibles cuando ha cometido un delito y tiene que sufrir el castigo que merece. El resto del tiempo, son patrimonio de jueces, abogados, tribunales, ministerios públicos y gobernantes en general, que hacen con ellas lo que a su juicio e interés convenga.
En este contexto, ha resultado fácil condicionarnos a todos para pensar automáticamente que los crímenes, las violaciones a la ley, solo los pueden cometer los ciudadanos comunes (y de preferencia los pobres) pero nunca las clases altas ni el poder público. Esto es un estereotipo esencialmente falso. Si algún investigador acucioso se ocupara un día de contar los crímenes, y sobre todo las muertes violentas en toda la historia humana, se iría de espaldas al darse cuenta de que la inmensa mayoría, sin comparación posible, son responsabilidad de los gobernantes y de los poderosos. Pocos, muy pocos, del ciudadano común. No debería ser una novedad, entonces, que la violencia homicida haya sido y sea, con harta frecuencia, arma y recurso de los poderes públicos para “gobernar en paz” a los pueblos y para conseguir sus objetivos.
La violencia oficial oscila en consonancia con el éxito y la estabilidad del statu quo. Un régimen estable es menos violento que uno en crisis o amenazado de ella. Los crímenes oficiales son un buen termómetro de la marcha de un país. El asesinato de Manuel es, a todas luces, un crimen tramado y ejecutado por el poder público. Así se explica la inacción de la autoridad y su negativa a detener y castigar a los verdaderos culpables. Y exactamente lo mismo cabe decir en relación con los brutales asesinatos de antorchistas inocentes en Oaxaca. La violencia protegida crece; y en vez de perseguir a los delincuentes, se amenaza e intenta criminalizar a las víctimas. ¿Quiere esto decir que nos enfilamos hacia una crisis de incalculables consecuencias? ¡Ojalá que no!