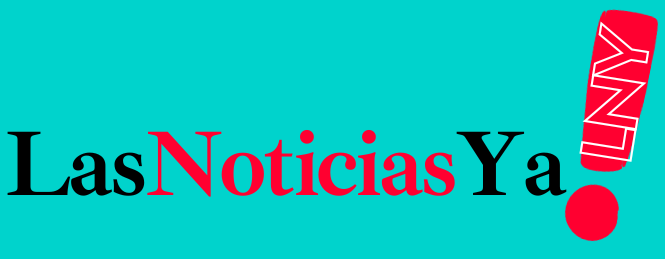La Avenida Hidalgo
 JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX
JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX
Iniciaba donde hoy está el telégrafo y terminaba en la tienda La Cadena, casi contra esquina del Club Blanco y Negro, que hoy está enfrente de La Acrópolis en el mercado de más tradición del Estado de Zacatecas. No eran los límites urbanos: Era, sencillamente, el paseo nocturno de los zacatecanos por las dos aceras: un ir y venir ordenado e inacabable, unos en procesión por la derecha, los otros de vuelta hacia la izquierda.
La acera derecha era la de los ricos: viniendo de la Catedral hacia el caballo de González Ortega, había que pasar por “la fortaleza”, el Globo, el Teatro Calderón, la Posada de la Moneda, el Cine Ilusión o el popular “hilachas”, la casa de la familia Salinas -una de cuyas descendientes casó con don Antonio Ortiz Mena, padre del Desarrollo Estabilizador en México, desde la Secretaría de Hacienda-.
Caminábamos por el portal de Rosales, pasando por El Ferrocarril, la tienda de Samuel Zesati -donde se vendían desde agujas para tocadiscos hasta joyas y los discos de Los Tecolines, Los Panchos, la Lola Beltrán, La Matancera, Celia Cruz y, desde luego, de Elvis Presley-. La farmacia del Maestro Campos a continuación, padre éste de las Heribertinas que embriagaron a cientos y miles de alumnos del entonces Instituto de Ciencias de Zacatecas. (Sólo era alcohol, agua y una tintura que coloreaba el cognac zacatecano y que se servía en garrafones de cristal gordo de 25 litros, para hacer la delicia del Día del Estudiante o de cualquier otra fecha celebrada por el alumnado).
La tienda del Ferrocarril exhibía carretillas, lámparas de bombilla, estufas de fierro colado de Coahuila y jaulas para pajaritos. Luego estaba “La Sevillana” de Don Roque Acevedo, donde entre 7 y 9 de la noche era fácil ver al maestro Espino con su elegante sombrero gris, su traje con chaleco, sus botines y, desde luego, su leontina, recargado en una barra que había sido colocada en el ventanal para impedir que este se rompiera. Al refrescar la noche, iniciaba el maestro su graciosa huída enfrente del callejón de las Campanas. Ascendía hacia el templo de Santo Domingo para llegar a su morada.
Continuaba la casa de los Arellano Zajur –padres de pintores y la casi Miss México de la época, el Banco Mercantil de Zacatecas de los Sescosse y su bella descendencia. Puerta con puerta, la ya mencionada Acrópolis, del maestro Said Saman, que nos enseñaba el francés en el Instituto con celo y perfección y que, en terminando sus deberes académicos, era siempre ubicable frente a su caja registradora. Los dos pisos de la nevería estaban repletos de sol a sol, con los cafetólogos de la ciudad, porque los turistas no existían.
Después estaba el Hotel –que eran baños de vapor- o los baños que eran hotel. La tienda de vinos y licores de los Acevedo, la farmacia del señor Medellín que vendía la pomada anodina que él mismo fabricaba, y después se sumaron en el mismo recinto las mujeres de la familia, para hacer delicados pastelillos que aromatizaban el callejón contiguo.
Seguía en el recorrido, que tantos podemos aún describir de memoria, La Impulsora Eléctrica, que vendía mangueras, focos y transformadores. El hotel del señor Murillo, que también tenía un lote de autos por la avenida González Ortega, el Centro Club, cantina del señor Valadez, el café de los sicodélicos de Carlos Perales, la tienda de Tola de las modas exquisitas de las ricas, y finalmente el telégrafo. Allí terminaba el paseo de lunes a viernes en la Avenida Hidalgo, en la acera que ubicaba a los ricos de la ciudad.
La acera de los pobres se iniciaba con lo que era el Banco Ejidal y la Casa Hernández. Luego el ex alcalde López Cortés que vendía desde guayaberas, sombreros tipo Juan Orol, mandiles, lentes oscuros y tejanas. La casa de Carmelita López de Lara estaba a continuación, luego la tienda del señor Espinosa, de revistas y periódicos, la Canadá, los dulces de leche, el comercio de ropa para niños y la farmacia de los López de Lara, el Paquín en su segunda época, la tienda de los Jaquez, la panadería de los chinos -donde ahora está el Sanborns-, el banco –que tuvo como gerente al señor Ríos durante muchos años –chaparrito con sonrisa Colgate-, el colegio Juana de Arco de las niñas ricas con su cuello de plástico como un babero sofisticado, la Ciudad de Londres -una de la mejores tiendas del país en su época, con productos de importación de las “Europas”-, la farmacia, la tienda de un señor de pelo blanco que decían era de Calera, la Kodak de los Munguía, el consultorio del doctor Márquez, la tienda de los cuates Enciso con sus también cuates leones en el techo, que importaba sombreros Tardán con la impresión de la Tardán de la Fifth Avenue de Nueva York – yo aún conservo uno, comprado quizá por mi abuelo en los principios del siglo pasado-, la tienda de don Catarino Saucedo, que vendía desde tambores, uniformes y trajes para conscriptos, la chocolatería Niza surtida con productos europeos y desde luego, el chocolate Constazo de San Luís Potosí, donde los arlequines con diferentes rostros iban desde el llanto a la sonrisa. La calle terminaba con el mercado. Esa era la acera de los pobres: las semillas, las palomitas y cualaistas eran los productos que se consumían en esa acera.
El sábado y el domingo no había paseo en ese horario. Los pobres y los ricos carecían de coche, por lo que la calle era prácticamente una vía peatonal. Cuando la banda tocaba en la Plaza de Armas con su kiosko que alguien robó y sus bancas verde pistache, aquello era una fiesta popular alrededor de don Juan Pablo García con su sombrero de carrete al estilo de My Fair Lady.
Aunque la avenida Hidalgo continuaba, eran sólo cuatro cuadras de un lado y cuatro del otro las que realmente “contaban”.
Los callejones que la atravesaban no coincidían el uno con el otro, pero la perspectiva arquitectónica era bella, con soberbia y donaire.
Paseábamos viendo y reviendo el encanto de la ciudad y su legendaria gallardía. Nunca creímos que París fuera más bello que nuestra arteria fundamental de la capital zacatecana, de donde todo lo demás se derivaba. Ricos y pobres convivíamos de una u otra manera con respeto, y el ir y venir, era como un ejercicio disimulado, nocturno, que permitía bajar la cena para algunos y hacer hambre para otros.
Así, los zacatecanos disfrutábamos de una ciudad que, diseñada para carretas y carretones, daba paso a los ciudadanos que con frío y lluvia deambulábamos ordenadamente, todos en un sentido y luego en el sentido contrario.
Hoy, la nostalgia y los tiempos idos, nos acrecientan el cariño por la bizarra capital y sobre todo, por sus pobladores eternos, que construyeron palacios para que las generaciones de hoy los disfrutemos con todo su esplendor.